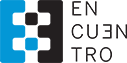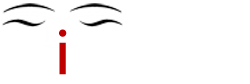Escenarios y ambientes
Por Milagrosa Romero Samper
Hablar de la poesía rusa actual significa, sobre todo, hablar de dos ciudades y de una tradición. La tradición es la de las vanguardias poéticas y artísticas, que tienen su cuna en la antigua capital imperial de San Petersburgo, y que atraviesan la época soviética de Petrogrado y Leningrado a golpe de muertes, de exilios y de samizdat. La breve luna de miel de algunos vanguardistas con lo que consideraban la vanguardia política terminó bruscamente cuando los intelectuales se convirtieron, después del clero, la burguesía y los campesinos kulak, en la nueva clase contrarrevolucionaria, eternamente bajo sospecha y sometida a la arbitraria y caprichosa voluntad de un poder que mantenía el terror jugando a veces indefinidamente con sus víctimas.
Aparte de ese destino, común a Moscú y a San Petersburgo, cada una de las ciudades ha mantenido unas características propias. Contra viento y marea, San Petersburgo se sigue considerando la heredera espiritual de la llamada “Edad de Oro”, y conserva esa apertura y aire cosmopolita que le da su situación frente al golfo de Finlandia y su fundación por un zar, Pedro el Grande, deseoso de europeizar Rusia. Esa herencia, lejos de ser pesada, dota de una energía y vitalidad extraordinaria la vida cultural en la antigua capital.
Moscú, por su parte, experimenta de cerca el peso del poder durante el último siglo, y experimenta también el peso de sus 12 millones de habitantes, por lo que sus poetas parecen más pegados a la realidad del momento, que marca poderosamente su estética personal. Si la poesía es encuentro, el encuentro está condicionado por el espacio, que impone también su ritmo. La vida literaria en Moscú tiene sus centros más dilatados, más ocasionales, más al vaivén de unas líneas de metro enloquecidas donde cada estación puede tener hasta tres o cuatro nombre distintos. En Moscú, uno puede tardar toda una mañana en encontrar una librería, y cuatro días en quedar con un poeta en una estación de trenes, bajo un reloj cuyas agujas amenazan como el dedo de Lenin.
En San Petersburgo la cadencia es más regular y más armónica. Los encuentros, presentaciones y conferencias se suceden constantemente en esta ciudad que cuenta con una red de lugares idóneos para ello: bibliotecas públicas, museos literarios, librerías con pequeñas salas, galerías, cafés… y donde el espíritu de comunidad entre los escritores y artistas hace que cada evento tenga aires de fiesta de familia y que, muchas veces, se prolongue en efecto en casa de este o del otro. Si en Moscú se ven micrófonos, en San Petersburgo se ven misteriosas bolsas (las eternas bolsas de viaje de los rusos) de las que salen no solo libros (hay un perpetuo intercambio de regalos literarios en esta fraternidad), sino botellas de vino que se reservan para el final (y que, representando a las Ediciones del Hebreo Errante, hemos convertido en “vino español”).

Presentación del libro de Arsen Mirzaev en la galería de arte «12 de julio» (San Petersburgo, febrero de 2014). A la derecha, Alexander Gornon, poeta experimental y artista electrónico.
El “vinó” es aguardado con entusiasmo, y la atmósfera se caldea todavía más, incluso si se trata de un más pacífico y tradicional té, acompañado de bollos rellenos enormes (pirogi), manzanas y plátanos cortados por la mitad, y una miscelánea de galletas, que tienen siempre el aire improvisado e informal de los tiempos anteriores a la existencia del catering, pero que puede componer un bodegón digno de Boris Kustodiev, sobre todo si se sirve en una veranda de luz nórdica como en la casa de Matiushin.