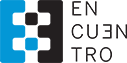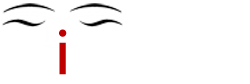«La causa del pueblo», un relato de Eduardo Muñoz
Al regresar Jorge a la casa cojeando como de costumbre, apoyó los aperos de labranza en el corredor y se dirigió a la fuente. Sus tres nietas ya habían cenado y, reclinados sus bracitos, contemplaban cómo se deslizaba la tierra oscura desde sus brazos y cara. La anciana madre de Jorge, sentada a poca distancia con sus ojos cerrados, preguntó a las niñas quién había llegado. Al subir a la habitación, las tres pequeñas pidieron a gritos al abuelo que les contase un cuento. Estaban ansiosas de atención, pues sus padres habían marchado semanas atrás a la ciudad en busca de trabajo. A Jorge no le quedaba energía para inventarse ninguna historia pero, tras darles un beso, apagó la luz y comenzó así:
«Érase una vez un niño de vuestra edad al que le gustaba mucho la nieve. Tenía como distracción ir los domingos en invierno en compañía de su hermano mayor a contemplar a los socios del Club Alpino deslizándose veloces sobre un par de tablas entre los blancos pinares. Hace de esto mucho, mucho tiempo».
?¿Cuánto tiempo, abuelo?, preguntó la niña de más edad.
?Hace casi cien años ?respondió él?. Tantos, tantos, que vuestro abuelo era un niño.
«Sus padres poseían estas tierras y también un próspero molino. A su hermano mayor le gustaba estudiar y acabó haciéndose sacerdote. El más joven del que os hablo era fuerte y trabajador y ayudaba mucho a su padre en las labores de las tierras y del molino.
Aquel Club Alpino se había fundado en 1907, diez años antes de que naciera el niño. Los dos hermanos, domingo tras domingo, atraían la curiosidad de los esquiadores, que al cabo de algunas semanas se fueron acostumbrando a su presencia, hasta que un día les invitaron a que probaran a colocarse las rústicas tablas. Sólo el más pequeño aceptó ilusionado. Siguió los consejos de poner los pies en cuña para girar y aprendió rápido a moverse entre aquel grupo de jóvenes.
Los padres no podían adivinar entonces qué consecuencias traería a sus vidas esta afición. Aceptaron encargar la construcción de unos esquís para su hijo, quien llegado el momento de estrenarlos, se acercó con ellos al hombro hasta el chalet donde solía reunirse el grupo antes de comenzar su ejercicio. Nada más apretar las fijaciones sobre los pies, el niño, excitado por la aventura, inició el descenso.
Era el final de un invierno en que la nieve abundante se extendía hasta el valle. El muchacho se deslizó por una ladera, bajando y bajando y tanto bajó que al cabo de mucho tiempo se encontró detenido en el llano entre pinos muy grandes. Una suave ventisca había borrado sus huellas y no sabía cómo regresar. Miraba desorientado hacia arriba, preguntándose qué dirección habría de seguir. En esa posición permaneció unos pocos segundos, pues en seguida comenzó a sentir que sus tablas se elevaban como empujadas por una extraña fuerza. Miró a su derecha y creyó ver dos muchachas jóvenes que le sonreían. Sus esquís ascendían sin rumbo fijo sin apenas dejar rastro en la nieve virgen. No quería girar los ojos por temor a que la visión de las dos muchachas desapareciera. El sol comenzaba a esconderse y un frío sudor cubría la frente del niño. Poco a poco la pendiente se fue suavizando, al tiempo que los árboles con su espeso ramaje se convertían en sombras negruzcas. De repente, tras un último repecho, apareció la silueta familiar del chalet social. La soledad era absoluta. Miró a su derecha en busca de la cálida imagen de las dos muchachas, pero la única respuesta fue el silencio, un silencio que hacía más grande la oscuridad. Entonces sucedió algo muy extraño, pues el chalet se iluminó como un ascua, al tiempo que estallaba un grito de ánimo a su espalda procedente del grupo que ascendía tras sus huellas. Una música alegre comenzó a escaparse del chalet y el niño pudo observar los gráciles movimientos de las dos muchachas, cuyos pies y brazos se deslizaban en el aire sin perder el compás».
En aquel momento el abuelo interrumpió el relato. La luna empujaba algunas nubes remolonas y se asomaba curiosa por la amplia ventana del dormitorio, iluminando el rostro de sus nietas. Al darse cuenta que se habían dormido, continuó así:
«Aquel muchacho se llamaba Jorge y creció trabajando afanosamente en la granja familiar. Ningún secreto de la tierra se le escapaba. Invierno tras invierno se convirtió en un experto esquiador. Conoció a una chica de un vecino caserío que sería su compañera. Con ella recorría en los ratos libres los vericuetos de la sierra. Hablaban de sus mutuas ambiciones y se revelaban los íntimos proyectos. En sus paseos, los escarpes de granito daban paso a la fronda. Después, un descanso en alguna pradera ondulada, que era mudo testigo de la pasión en sus miradas, pero llegó la guerra y lo transformó todo. Jorge tenía 19 años cuando leyó una nota en la prensa en que el recién creado Batallón Alpino hacía un llamamiento a los jóvenes montañeros y esquiadores. Les invitaba a alistarse en sus Brigadas para ofrecer su experiencia a la causa del pueblo.
Aquel joven, buen conocedor del entorno serrano, no negó su apoyo a la causa. Se incorporó en el mes de septiembre. En las primeras semanas, los voluntarios excavaron con fogoso empeño las trincheras que les acogerían en el venidero invierno. Cuando llegó diciembre, recibieron unos uniformes de color blanco junto a un par de esquís. El uniforme ayudaba a camuflarse, pero no paliaba la mordedura del frío. En algunos puestos dormían en chozas al abrigo de alguna roca, con el techo cubierto por ramas de pino, pero con frecuencia habían de hacer vivac al desplazarse en una u otra dirección; el frente que habían de cubrir superaba los treinta kilómetros. En esas ocasiones, habían de pasar la noche en huecos hechos en la nieve, cubiertos hasta los ojos con un saco de dormir, sin pegar ojo, pues el gélido ámbito por encima de los dos mil metros provocaba una tiritera que en el alba alcanzaba el frenesí, con estremecimientos capaces de derribar un buey.
A Jorge le fue encomendado que hiciese de correo, dada su pericia en la nieve. Descendía con agilidad esquivando los pinos y regresaba cargado de paquetes y cartas para la tropa y sus mandos. Leía con atención los nombres en los sobres, a veces escritos con garabatos que hacían difícil adivinar su destinatario, siempre con la esperanza de reconocer su nombre en alguno, pero su pueblo había quedado al otro lado de las líneas enemigas y su ilusión por recibir alguna noticia de familia o amigos se desvanecía semana tras semana. Había de escuchar con añoranza los comentarios de sus compañeros, informándole de las novedades en sus aldeas. Era entonces cuando se elevaba a la roca más empinada y trataba de traspasar con su mirada la vecina cadena montañosa, al otro lado de la cual se encontraba su hogar. Allí lloraba con los dientes apretados, tratando en vano que los gemidos no escapasen de sus labios, el rostro desencajado, sin lágrimas.
Al llegar el mes de mayo, el batallón fue relevado por tropas de infantería, que permanecerían en sus puestos hasta que terminase el verano. Los compañeros estaban contentos, pues suponía reunirse por un tiempo con sus familias y reanudar las actividades de costumbre. Jorge había meditado mucho qué acción tomar. Cuando llegó el relevo, esperó a la noche y descendió por la vertiente Norte hacia las líneas del otro bando, evitando cualquier vereda. No le fue difícil cruzar hacia la zona ocupada por el Ejército, pero los problemas comenzaron al hacerse de día, pues al no disponer de papeles que le identificasen, en cualquier momento podía ser detenido por una patrulla.
Caminó sin descanso a través del bosque y hubo de dar un gran rodeo al observar unos hombres desroñando pinos. Más adelante, al percibir el ruido de unas esquilas, tuvo que ocultarse junto a una majada, esperando a que los pastores saliesen de careo con el ganado. Daba la impresión que la guerra se había detenido, pero lejos de tranquilizarse le llenaba de desasosiego. Mil ideas le asaltaban la mente, de la que raramente desaparecía la imagen de su novia. Concibió distintos planes a cual más disparatado. Su hermano ya se habría ordenado sacerdote y en aquella situación de guerra, Jorge confiaba en hallarlo en la granja, junto a sus padres. Daba vueltas a la idea de llevar a término el mutuo compromiso contraído con su joven prometida. Ella de seguro le secundaría y tras el enlace, que oficiaría su hermano, podrían huir a la otra zona y permanecer juntos hasta el mes de septiembre. No se le ocurría en aquellos momentos las consecuencias que aquello podría acarrear. Con estos pensamientos llegó a las afueras de su aldea. Quiso el azar que se topase allí con un joven compañero de juegos en la niñez, hijo del dueño del colmado, que volvíade la ciudad con mercancías.
?¡Hola Jorge! Cuánto tiempo sin verte por aquí. Todos en el pueblo nos preguntábamos dónde podrías estar. Tu padre apenas acude a las tertulias desde que esto comenzó.
?¡Caramba, Felipe! Me alegra verte. Qué casualidad que regreses en este momento. La verdad es que no he tenido noticias de mi padre últimamente. Podría estar enfermo.
?Sí, en el pueblo también causa extrañeza su ausencia, sobre todo con las cosas que han pasado.
?¿A qué cosas te refieres?
?Pues a que los brigadistas se hicieron con el control de nuestro pueblo y torturaron a la gente. Algunos pudieron escapar, entre ellos mi padre, que no se encontraba en el colmado. Un día después llegó el Ejército, pero ya nada podían hacer por los vecinos que yacían hacinados sin enterrar, junto al cementerio.
?Lo siento de veras, Felipe. También para mí es una tortura conocer otro horror de esta maldita guerra, que ha separado incluso a hermanos.Tú eres mi amigo de la infancia y tengo que confesarte que me alisté en el Batallón Alpino y he permanecido en el frente estos últimos meses. Ahora me dirigía a abrazar a mis padres, de los que no tengo noticias, como ya te he comentado.
Su amigo Felipe se quedó silencioso por un momento, dirigiéndole una mirada extraña, para añadir después que tenía prisa en regresar con las mercancías y que se verían más adelante. Jorge siguió su camino por la pista polvorienta que conducía a su casa. Los blancos muros del molino, impolutos, que él recordaba, se hallaban surcados de lunares tiznados. Pronto comprobó el estropicio en el interior, pues todos los engranajes de madera que hacían girar la muela estaban deshechos y esparcidos. Sólo la piedra se mantenía intacta. Se acercó luego a la casa y a través de la ventana de la cocina pudo ver a su madre, que se encontraba de espaldas, junto al fogón, pero por un impulso irresistible ella volvió la cabeza. No cruzaron una palabra. Su madre le apretó contra sí largo rato, en un intento inútil de mantenerlo para siempre junto a ella. El padre interrumpió aquel abrazo para relevar a la madre. El almuerzo estaba listo. Nunca unas mollejas de ternera le parecieron a Jorge tan sabrosas y tiernas. Su hermano el sacerdote estaba destinado muy lejos, según le comentaron sus padres en el curso de la comida, pero antes de terminar escucharon gritos y ruido como procedente de una multitud. Extrañados se asomaron a la ventana y contemplaron un numeroso grupo que se acercaba armado con azadas, horquetas y garrotes. Jorge adivinó en seguida de qué se trataba y, dando un rápido abrazo a sus padres, huyó por la ventana opuesta.
Durante muchos meses ignoró el joven que los vecinos del pueblo entraron en tropel a la casa, interrogando a los padres sobre su paradero. Más tarde se enteraría que ni uno ni otro respondieron palabra y que la turba comenzó a abrir las puertas y vaciar los armarios en su búsqueda y al no encontrar rastro volvieron a preguntar a los padres, que continuaban mudos. Los tres platos con restos de comida mostraban que había estado allí. Aquella masa de gente la integraban esposas e hijos de vecinos que habían sido torturados por los brigadistas y masacrados. La sangre que había cubierto a sus seres queridos cegaba ahora a estos familiares, que ante la negativa de responder a su pregunta, encolerizados, comenzaron a golpear una y otra vez al padre, primero en la espalda, luego en los hombros y cuando la fortaleza de aquel campesino se vino al suelo, continuaron ensañándose en su cabeza hasta dejarlo irreconocible. La madre gritaba «¡¡¡no, por favor, dejadlo, siempre ha sido vuestro amigo!!!». Las mujeres, sedientas de más venganza, asieron por el cabello a la madre y la sacaron al exterior. Le dirigieron los más viles improperios al tiempo que le desgarraban la ropa hasta casi dejarla desnuda. Una de aquellas mujeres, que estaba bebida, se sentó sobre ella y le introdujo con saña sus uñas en los ojos, hasta conseguir arrancarlos. La madre se estremecía pidiendo que la matasen, pero aquellas rudas hembras, horrorizadas al contemplar los huecos sanguinolentos, no se atrevían ya a acercarse y recularon con sus hombres en completo silencio hacia el pueblo.
Jorge cruzó de nuevo las líneas, ignorante como he dicho de lo que dejaba atrás y, al no tener otro refugio que el que ofrecía su propio puesto en la montaña, se dirigió hacia allí, participando en cortas escaramuzas sin apenas consecuencias, hasta que llegó el nuevo invierno y el frío paralizó las acciones de guerra.
Casi al final de ese invierno, en el mes de marzo, tuvo lugar un combate que recordaría hasta el final de sus días. Dos docenas de brigadistas, entre ellos Jorge, custodiaban uno de los puertos estratégicos de aquella sierra. En la madrugada se vieron sorprendidos por un ataque procedente de la ladera Norte. El batallón que trepaba por ese flanco era diez veces superior en número. Poco podían hacer ante la lluvia de proyectiles procedentes de artillería ligera y de los propios fusiles de los asaltantes. En poco tiempo las retamas soportaban el peso de brigadistas heridos, que gritaban de dolor pidiendo ayuda. Jorge recibió un impacto en la pierna izquierda. Convencidos los pocos supervivientes que poco podían hacer excepto salvar su vida, ayudaron a los heridos que aún podían moverse y se dejaron caer rodando por los largos ventisqueros de la vertiente amiga. Para Jorge fue su última acción de guerra, pues la bala le partió la cabeza del fémur y le desgarró músculos y tendones.
Tras dos meses postrado en la cama de un hospital, recibió la visita de Amanda. Ella le contó cómo tuvo conocimiento de que los jóvenes brigadistas solían ser relevados en mayo y que, tras dos años sin tener noticias, había decidido unirse a un grupo de gabarreros que habían bajado leña con sus mulos y retornaban hacia los pinares. Había penetrado así en la otra zona, dirigiéndose hacia un hotel situado en uno de los puertos de más vigilancia, en que le habían dicho se hallaba el puesto de mando brigadista. Allí le informaron de las heridas de su novio y del hospital donde se hallaba convaleciente. Había subido las escaleras de aquel frío hospital con aprensión, ignorando la gravedad de las lesiones. A Jorge en ese periodo le había soldado el hueso, pero había quedado lisiado para siempre por la rotura de tejidos. Amanda aceptó la situación sin titubeos, pues desde su visita al puesto de mando había temido secuelas peores. Fue algo más tarde cuando el muchacho recibió la noticia del trágico fin de su padre y la grave situación de la madre. Amanda aprovechó el momento de euforia del alta médica para contárselo. En el interior de Jorge hubo un derrumbe. Sus vísceras se desplomaban y al topar unas con otras, una exhalación viscosa se elevaba por su garganta. La estrecha cinta de luz procedente de la puerta entreabierta acrecentaba su palidez y el joven permaneció mudo, con el suelo haciendo vaivenes durante un tiempo inmensurable.
Fue precisa una colecta entre los compañeros de la sala para hacer frente a los gastos indispensables, de forma que Amanda y Jorge se uniesen en matrimonio en un esplendoroso día de finales de mayo. Ella había hecho los dos primeros cursos en la Facultad de Filosofía y en el tercer y último año de la contienda pudieron sobrevivir con los menguados ingresos que obtenía dando clases particulares. Al finalizar la guerra, Amanda se hallaba esperando un bebé. Resultó ser un niño. Con aquella responsabilidad familiar, Jorge se esforzó aún más en encontrar un empleo, pero su pierna inútil y sus antecedentes hacían muy difícil su contratación.
Malvivían en un pequeño piso alquilado en el centro de la ciudad. Jorge cuidaba del niño, que llegó a convertirse en su única razón de existir. Mientras tanto Amanda salía a ganarse la vida. Era estéril intentar competir con personas licenciadas para seguir dando clases, por lo que se empleó en una fábrica de bolsos. El trabajo era duro y volvía con las manos atrofiadas tras una jornada entregada a doblar pieles. Jorge le daba masajes, al tiempo que susurraba a su oído la promesa de que aquella situación mejoraría.
Transcurrió así el primer año. El daño moral que ocasionaba a Jorge ver a su esposa abatida día tras día, fue minando su interés por permanecer en la capital. Llegó una noche en que al regresar Amanda no pudo resistir por más tiempo comunicarle la decisión de volver a sus tierras, donde su madre permanecía ayudada por toda la comunidad. Su esposa, agotada, se dejó convencer y una semana más tarde tomaban el autobús de línea.
Jorge no había perdido su fuerte constitución y la pierna inválida no era obstáculo para volver a realizar las labores del campo. A comienzos del otoño, sin otra herramienta que la azada, empezó a preparar la tierra para sembrar el grano en líneas separadas no menos de veinte centímetros, como había aprendido de sus ancestros. Más adelante, al emerger la planta, fertilizó con los abonos que conocía y en el verano hizo la recolección, segando los tallos cuando habían cambiado su color verde por un amarillo dorado. Sin ayuda alguna extendía las gavillas en la era y con el trillo separaba el grano de la paja. Lástima que el molino estaba inservible y no tenía medios para repararlo, pero había otros molinos que convirtieron su grano en harina y con su venta pudo afrontar las necesidades familiares.
Así pasaron los primeros años. Su esposa cuidaba del niño, ayudada por la abuela, que a pesar de su ceguera era útil en casi todas las labores caseras, pero pronto se dio cuenta Jorge de que Amanda echaba de menos el bullicio de esa gran ciudad que durante un tiempo la había acogido en tan duras condiciones. Ella distraía su tristeza con la lectura, pues el niño no colmaba sus anhelos. Jorge regresaba extenuado de los campos sin grandes ánimos para alentar a su esposa. El niño se hizo un mozalbete y Amanda comenzó a viajar a la capital con diferentes excusas. Ella misma le contó que en esas visitas se despojaba del oscuro blusón de aldeana y se vestía con aquel traje de confección que había llevado a la boda, paseando sin rumbo fijo mientras contemplaba con envidia los amplios escaparates que exhibían encopetados vestidos y sombreros de formas caprichosas.
Un día de lluvia pertinaz Jorge y su madre esperaban impacientes, tras la hora en que solía llegar el autobús, que Amanda regresase a casa, pero la espera fue inútil, pues ni ese día ni el siguiente apareció Amanda. Jorge no sabía qué acción tomar. Rechazaba la idea de acercarse al pueblo y dar a conocer la noticia. Por otra parte, no tenía la menor noción de dónde podría encontrarla en la capital. Dos días más tarde llegó un sobre en que reconoció la letra de su esposa. Leyó precipitadamente la carta en que le comunicaba que no había podido resistir la tentación de entrar en una tienda a probarse un vestido. Se había contemplado en el espejo y observado que todavía resultaba atractiva. El dueño le había permitido que se lo quedase sin pagar. No añadía ningún otro detalle, ni siquiera una alusión a su hijo».
Llegado a este punto, la voz del abuelo se quebró de repente. La luna se retiraba y el único testigo era una ociosa estrella que hacía guardia sobre los trigales. Con el alba, al despertar, la mirada de las tres niñas se dirigió hacia el sillón en que su abuelo yacía inmóvil con tranquila expresión. Sus ojos, muy abiertos, permanecían fijos, perdidos entre las espigas doradas.
Eduardo Muñoz García
Nacido en Madrid en 1942. Es Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Estudios Interculturales y Literarios por la misma universidad.