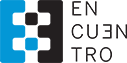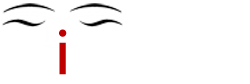Recomendamos
- Los ojos de Elsa, de Louis Aragon. Traducción de Raquel Lanseros. Visor, 2015.
- Orestes de Yannis Ritsos. Traducción de Selma Ancira. Acantilado, 2015.
- La poesía china en el mundo hispánico, Guojian Chen. Miraguano, 2015.
- Utilidad de la belleza de Kathleen Raine. Traducción de Natalia Carbajosa . Vaso Roto, 2015.
- El río es un decir, Ángel de la Torre. La Bella Varsovia, 2015.
- Alfred de Vigny: Chatterton. Edición de Santiago R. Santerbás. Cátedra Letras Universales, 2015.
- La sentencia. Santiago Castelo. Visor, 2015
Los ojos de Elsa, de Louis Aragon. Traducción de Raquel Lanseros. Visor, 2015.

Lorenzo Martín del Burgo
Es esta la primera traducción íntegra al castellano de Les yeux d’Elsa (1942), uno de los clásicos de la poesía francesa moderna. De hecho, llama de manera poderosa la atención que la obra poética de un escritor tan importante (y tan sumamente prolífico) como Louis Aragon haya sido en cambio tan escasamente traducida al español. En cualquier caso, gracias a Visor y a Raquel Lanseros ya podemos leer en nuestra lengua su título fundamental.
La poesía de Aragon es profusa y apasionada, siempre furibundamente sentimental. Recuerda en muchos aspectos a la de Pablo Neruda, cuya figura por si sola guarda más de una similitud con la de Louis Aragon. En Los ojos de Elsa lo hallamos en una encrucijada para su poética (una encrucijada de estilos, conceptos…), pero el todo es orgánico, no un punto de partida sino una culminación. Estamos ante un poemario de madurez. Tras la resaca vanguardista, el surrealismo se halla integrado en el ADN poético de Aragon como un modo natural y espontáneo. La métrica ha evolucionado hacia lo estrófico, con un verso de largo aliento, y la rima, sonora y vivaz, desempeña un papel fundamental. No resulta por cierto fácil conservar la sonoridad de las estrofas de estos poemas de Louis Aragon, pero Raquel Lanseros ha logrado una bella traducción al castellano con absoluta fidelidad a su sentido.
El vitalismo de Aragon conjuga opuestos; siguiendo la terminología nerudiana, lo suyo es una apuesta convencida por la “poesía impura”, o en sus propias palabras, contra la poesía inhumana. La primacía es para el espíritu, no para el efecto estético. En Los ojos de Elsa, las referencias cultas y las metáforas complejas se entreveran en una poesía que por el contrario se define por su vena decididamente popularista, por un afán de llegar a todos los oídos. Los tintes sociales y políticos de la poesía de Aragon se acentúan más aún si cabe en esta obra, escrita durante la Segunda Guerra Mundial: en el escenario bélico, Louis Aragon busca convertir sus poemas en un canto nacional, en un arma para la Resistencia, aunque en modo alguno pueda considerarse esta una poesía propagandística. Pero la clave que reúne a los poemas del libro es el amor, hacia la Patria y hacia la Amada, aunque el primero, “cuando el siglo es infame hasta cerrar los párpados”, sea mucho más amargo que el segundo. Los poemas patrióticos son a menudo sombríos y caóticos: Francia se ha convertido en un carnaval siniestro que responde al tópico clásico de los impossibilia o del “mundo al revés”, aunque la sucesión continua y desmesurada de todo tipo de citas y referentes (desde la paráfrasis de Mallarmé a la mención del fútbol y los mitos griegos, la coincidencia en la misma mascarada de Otelo, don Juan, las bailarinas del ballet ruso y María Bashkirtseva…) haga que algunos poemas como “La noche en pleno día” casi parezcan ya lienzos pop. No constituirá el del mundo al revés el único elemento de raigambre medieval al que alude Aragon en Los ojos de Elsa: son continuas las alusiones a los poetas trovadorescos provenzales como símbolo de un lejano esplendor anterior a la barbarie, y el poeta llegará incluso a identificarse egolátricamente con Ricardo Corazón de León y el bardo Blondel. Será en los poemas dedicados a Elsa cuando Louis Aragon se acoja de verdad al magisterio de los trovadores y nos ofrezca auténticos poemas de amor cortés. Son los Cantos dedicados a su esposa y también escritora Elsa Triolet la parte más memorable de Los ojos de Elsa, excelentes ejemplos de poesía amorosa que cierran el libro luminosamente cuando el desaliento de los tiempos oscuros parece a punto de cundir. Y tras la guerra, Elsa continuará siendo la Musa inspiradora de los siguientes poemarios de Louis Aragon: Elsa (1959), Le Fou d’Elsa (1963) o Il ne m’est Paris que d’Elsa (1964).
Orestes de Yannis Ritsos. Traducción de Selma Ancira. Acantilado, 2015.
Pablo Luque Pinilla
Una de las características de la cultura griega es la incorporación del mito clásico al trasunto cotidiano. Así, la referencia mítica se incorpora a la vida y a la literatura con naturalidad, formando parte de su imaginario individual y colectivo, sin necesidad de mayor contextualización.
Muchos son los autores griegos que reflejan en sus obras esta relación cultural viva y vivida con el mito; este paso de lo referencial al aquí y ahora. Destacan, entre los poetas más importantes de las letras helenas durante el pasado siglo, Yorgos Seferis, que sostiene que esta imbricación es producto de una decantación natural; Odysséas Elýtis, que asume la modernidad y la renovación como signos diferenciadores; y Yannis Ritsos, escritor en el que el presente renueva el mito como continuación, pero, fundamentalmente, como permanencia, para hablarnos de lo antiguo con el lenguaje de hoy, y de los motivos del tiempo presente con una sabiduría antigua. Así, en Ritsos, el mito se ve enriquecido por los recuerdos personales y los problemas sociales de la Grecia de finales del siglo pasado que le tocó vivir.
De esta manera sucede con el Orestes que nos ocupa, englobado en el ciclo poético de los monólogos dramáticos del poeta centrados en personajes de la antigüedad clásica, pero trasladados a la actualidad, muchos de los cuales han sido también publicados en Acantilado. La serie principia con Sonata del claro de luna e incluye obras como La casa muerta y los soliloquios dedicados a Freda o Áyax, por mencionar algunos.
En Orestes, se ubica al personaje mitológico, hijo de Agamenón, rey de Micenas, y de Clitemnestra, así como hermano de Electra, en la noche previa al asesinato de Clitemnestra. El modelo, según el Orestes que más concuerda con el de Ritsos, es el de Eurípides, pues a diferencia del de Sófocles y Esquilo, Eurípides nos presenta unos personajes más humanos, con capacidad para hacer crisis, contradictorios y acuciados por las dudas, que es el núcleo de la sabiduría trágica como expresión de una forma de religiosidad, de una concepción de la realidad, en definitiva. A este dibujo de Orestes, Ritsos le añade una toponimia y unos motivos que revelan la contemporaneidad del autor con el relato poético. Y una versificación ciertamente brillante que fluye en extensión versicular, con plasticidad y con una respiración que demuestran un terreno de comodidad formal para el escritor. No en vano, el poeta fue traductor de Neruda y Nicolás Gillén, por mencionar algunos ejemplos significativos en este sentido, y uno de los poetas más influyentes de la generación griega de 1930, análoga a la generación del 27 en España.
Su libro arranca con Orestes y su fiel amigo Pílades a los pies de la muralla del palacio de los Átridas escuchando los lamentos de su hermana Electra, que clama venganza, mientras Orestes sopesa sus miedos y contradicciones, que vienen a suponer la almendra temática de la obra. Para nuestro Orestes, la contradicción se establece entre el deber impuesto por lo social y el deber ético de escuchar a la propia conciencia. Esto le permite ponderar con positividad la figura de su madre en detrimento de la de su hermana ―ponderación de la madre que es una constante en su obra―, lo que no le abstrae de su deber, si bien detesta la presión social que le exige una reparación meramente instintiva y atávica. Más allá, se pregunta si la fuerza de la libertad personal y la del condicionamiento social están destinadas a convivir en armonía o, por el contrario, estamos creados con esa terrible disyuntiva con la que debemos convivir como un padecimiento crónico.
En suma, el poemario es un canto a la reflexión personal frente al destino en contraposición con la imposición social del horizonte individual, que convierte a Oretes en un ejecutor de los designios previstos, pero a través de su libre elección nacida del conocimiento de la propia identidad. Reflexión que el autor griego transforma, en la línea de otros libros de su factura, en una narración de exuberante frondosidad poética.
La poesía china en el mundo hispánico, Guojian Chen. Miraguano, 2015.

Lorenzo Martín del Burgo
El profesor y traductor Guojian Chen nos ofrece en La poesía china en el mundo hispánico un completo panorama de la presencia de la poesía china en el mundo hispanohablante , una presencia que él mismo ha ayudado a aumentar en cantidad y en calidad con varias importantes antologías. Constituye así este nuevo libro editado por Miraguano un repertorio bibliográfico utilísimo tanto para el estudioso como para el amante completista de esta poesía, pues el profesor Chen realiza en su capítulo principal un exhaustivo repaso a las traducciones de los poetas de China publicadas a lo largo y ancho del orbe hispánico, desde 1929, fecha de la antología inaugural del colombiano Guillermo Valencia (Catay–Poemas Orientales), hasta nuestros días. No olvidemos que, como señala el autor, la española es la primera lengua occidental en la que la china fue vertida; la preferencia de nuestros pioneros misioneros-sinólogos se decantó sin embargo por las obras de corte filosófico y ensayístico, por lo que se debe esperar a que a fines del XIX el Modern Style haga germinar también entre nuestros escritores y lectores un interés por las “chinerías”, como diría Rubén Darío, que ya no cesará de crecer.
El libro de Guojian Chen da cuenta en capítulos sucesivos de otras fuentes de divulgación de la poesía china: la labor de estudiosos, instituciones, y también los intentos de musicalización de poemas chinos (que comienzan por las mismas fechas de la traducción de Valencia, y asimismo en Hispanoamérica). Además, el autor entrelaza en su estudio oportunas apostillas acerca de los poetas, los diferentes géneros poéticos y los métodos de traducción. Pero sin duda la parte más sugestiva del ensayo es el capítulo donde Chen se ocupa de la incidencia de la poesía china en la propia poesía española y en sus poetas, un asunto tan interesante como poco estudiado. Según Chen,
“la presencia de la poesía china en la poesía hispánica se manifiesta en la introducción, con intención o motivos diversos, de elementos (…) tales como la fiel aprehensión de las imágenes y del paisaje, su utilización como medio para la expresión de los sentimientos y las emociones, mesura y concisión del lenguaje, brevedad de los versos uso de sus expresiones, metáforas y tópicos recurrentes y favoritos, revelación de ideas taoístas, budistas o confucianistas, exaltación de la naturaleza y la armonía del hombre con ella…” (pág. 165)
A lo que habría que añadir la importancia del elemento pictórico inherente a la poesía china y, en cuanto a nombres concretos, los clásicos de la dinastía Tang: el genial Li Bai (o Li Po), Wang Wei, Bai Juyi…Como botón de muestra, Guojian Chen ha elaborado una pequeña antología en la que hallamos a destacados representantes. Las primeras composiciones orientalistas de Valle-Inclán o Darío cederán al cabo el testigo a una visión más asimilada y menos exótica en el Modernismo tardío, con los poemas ideográficos del gran Juan José Tablada (artífice también de maravillosos haikus). Los caracteres de la poesía china acabarán por hacerse sentir con fuerza tanto en la generación del 27 como en los grandes autores hispanoamericanos del siglo XX (Octavio Paz, Ernesto Cardenal, Regino Pedroso). Quedan además nombres importantes del panorama actual como Jaime Siles, Jenaro Talens o sobre todo José Corredor-Matheos, cuyas piezas aquí seleccionadas son excelentes. Es muy interesante que el autor destaque también el componente creador de la traducción, en la que el traductor muchas veces alcanza una libertad (intencionada) que da lugar a creaciones de decidida autoría: algunos textos de Manuel Moya que en este volumen se recogen serían un buen ejemplo de esto. Un sugestivo tema en definitiva al cual Guojian Chen nos abre las puertas con este ensayo, en espera de futuras indagaciones.
Utilidad de la belleza de Kathleen Raine. Traducción de Natalia Carbajosa. Vaso Roto, 2015.

«Una bandera para la belleza»
Andrea Reyes de Prado
Defending Ancient Springs. La defensa de los antiguos manantiales. Bajo este título Kathleen Raine (1908-2003), poeta e incansable estudiosa de lo poético, publicó en 1967 sus ensayos On the Symbol, On the Mythological y The use of Beautiful. El símbolo, el mito, la belleza. Los antiguos manantiales. Los primigenios.
Vaso Roto, editorial que vive los binomios España-México (por lugar) y Merrill-Hölderlin (por origen del nombre), ha publicado en español, basándose en una reedición de la autora de 1985 y contando con Natalia Carbajosa para la traducción, este triple ensayo reivindicativo de Raine. Un texto que aboga por la recuperación de esos manantiales, esas fuentes que nacen de la roca de la admiración y la contemplación innatas del hombre, que corren el peligro, en la actualidad, de secarse.
Desde Vaso Roto creen, como la autora inglesa, que el acto poético «prepara el camino para la construcción del verdadero ser». Por ello su misión editorial (y por tanto, también social), es traer de vuelta, del polvoriento rincón interior en el que lo dejamos olvidado, el asombro. «Cada libro que publicamos nos religa […] esa parte sagrada que nos une en un solo canto, evocando la primera ausencia, el primer latido que nos lleva a lo que San Agustín reconoce como el lenguaje de la devoción».
Eso es lo que Kathleen Raine hace en Utilidad de la belleza, título escogido para esta edición en la que Vaso Roto ofrece, a través de un libro de pequeño formato y grandes aspiraciones, la oportunidad de acercarnos al escribir más reflexivo de Raine. Conocida especialmente por su dedicación al estudio de William Blake y a la defensa de poetas como Keats o Shelley, expone aquí su creencia en el lenguaje del símbolo y del mito como fuentes, raíces, de la imaginación y creación poética humanas. Su importancia para la poesía, su necesidad para nuestro espíritu. Su utilidad.
Realiza en Sobre el símbolo, primera parte del ensayo, un regreso al elemento simbólico, puente entre el poeta y la geometría de la Realidad. Porque la Realidad tiene muchos vértices, muchos mundos que están en éste, como diría Paul Éluard. Muchas formas de mirarla e intentar comprenderla, muchos planos donde se aloja. «Un símbolo –cita la autora a Coleridge– se caracteriza porque deja traslucir lo Especial en lo Individual, o lo General en lo Especial, o lo Universal en lo General». Por eso, para Raine, toda poesía que no es simbólica no es poesía; pues sólo a través del símbolo podemos acceder a todos esos planos y perspectivas, que no dejan de ser distintas caras, espacios, de lo Universal. El símbolo como puerta y guía. El manantial primigenio de conocimiento.
Y del símbolo, al mito; «el principio de orientación dentro del cual todas las partes se relacionan». Sobre el mito –segunda parte–, presente en todas las culturas y fundamental para su constitución y forma. Raine medita sobre el rechazo del mundo de hoy hacia los mitos, los sueños y la imaginación; un mundo profano y cuantitativo en el que «vivimos como exiliados de las realidades de nuestra imaginación». Apoyada por el pensamiento de Blake, Yeats o Jung, a quienes recurre con frecuencia a lo largo del ensayo, ensalza al mito como la figura poética más completa, pues es «la unidad y unión dentro de la cual tiene cabida cada símbolo por separado o cada figura o actualización simbólicas».
Cada vez se le tiene en menor estima, se ha subestimado y desustancializado, cuando en realidad es, a ojos de Raine, el principio de orientación dentro del cual todas las partes, todos esos planos mencionados, se relacionan entre sí. Pues lo que llamamos “real”, material y físico, sólo informa, sólo aporta datos, sólo superficie. No expresa al hombre en su totalidad y esencia. Por eso es necesario el mito, sus historias, sus enseñanzas, sus caminos. El mito como vínculo. El manantial primigenio de orden.
Y, junto al símbolo y el mito, dentro; la belleza. El sentido más próximo al alma, que la busca y anhela. Y que ya no la encuentra. Porque el deseo de naturaleza, de arte, de poesía, ha sido sustituido por el deseo de materialidad, de carnalidad económica, de energía. Para Plotino, filósofo fundamental para el pensamiento de Raine, «el alma actúa de inmediato, afirmando la belleza donde halla algo acorde con la forma ideal en sí misma». Y se encoge y aleja, resentida, ante lo feo, frío, deshumanizado. Y es que «uno de los primeros síntomas de la pérdida del alma es la pérdida del sentido de la belleza», afirmó George Russell. La belleza no es “útil” porque no produce beneficios materiales. La belleza es necesaria porque está en nosotros y sin ella perdemos gran parte de nuestra inmaterialidad, que es, en el fondo, lo que verdaderamente nos define.
Escribió Edmond Rostand es su obra cumbre: «¿Qué decís? ¿Qué es inútil? Ya lo daba por hecho. / Pero nadie se bate para sacar provecho. / No, lo noble, lo hermoso es batirse por nada». Porque, los que saben mirar y aún resguardan el brillo del asombro en su mirada, saben que esa nada es en realidad el Todo. Y la belleza, su centro. La belleza como hálito. El manantial primigenio del alma.
El río es un decir, Ángel de la Torre. La Bella Varsovia, 2015.

María Moreno Cámara
El segundo poemario de Ángel de la Torre (Lucena, 1991) no se comprende en absoluto: se intuye, se siente, y eso es poesía.
Con una firme declaración de intenciones, De la Torre nos introduce en su particular río con una cita de Maillard: “La palabra «dolor» incrementa el dolor, / la palabra «frío» hace más denso el frío”. Su palabra, en efecto, no acotará, asfixiante, una realidad ya de por sí opresiva, sino que la dotará de toda su profundidad mediante asociaciones de un misterio sugerente para la razón, pero de una transparencia cristalina para la intuición.
El río es un decir está articulado de manera tripartita y cada uno de estos tres afluentes tiene un curso marcadamente distinto. La primera sección -cuyo nombre da título al poemario- compromete de manera impúdica al lector, quien, desprotegido, se asoma a una sucesión de escenas y sentires cotidianos que, desde el críptico verbo de De la Torre, consiguen sumergirnos en un extrañamiento confuso y lleno de desasosiego. No conseguimos localizar qué está mal y es que es magistral el doble juego de reconocernos y, al tiempo, no hacerlo en una intimidad que nos retrata y nos escupe de sí.
La segunda sección queda bien emplazada entre El río es un decir y Arder en enero, cuyas extensiones son mayores pero de contenido más liviano. Esta segunda parte nominalizará de manera descarnada diez realidades distintas, muy abstractas, abismales. Tanto la sección en sí como cada uno de los diez poemas que la componen carecen de título, lo que da una sensación de impotencia antes de empezar y de abandono al terminar al no poder encerrar, resumir cada pequeño fragmento de inmensidad bajo un nombre.
La tercera y última sección se articula, a su vez, en una serie de nueve personajes encajados entre poemas más ligeros y con tintes narrativos que, sin embargo, no pierden de vista el estilo críptico y sugerente del autor. Cierran esta parte un Epílogo y una Última visión de la ciudad, de los que destacaríamos precisamente el Epílogo por retomar y cerrar lo que abría la cita de Maillard. Leemos: “Pudrirse –el verbo, me refiero,/ la palabra-,/ tan solo es pronunciar,/ lo demás llega con el tiempo”, conclusión que da al poemario una marcada y muy personal impresión estética que se extenderá en el tiempo y cuyo mérito es el de hacer de este torrente algo memorable para el lector.
En este poemario, Ángel de la Torre ha conseguido lo exquisito de dotar de nombre sin oprimir con él, algo por lo que, sin duda, la lectura de El río es un decir es un acto bello de amor por la Palabra.
Alfred de Vigny: Chatterton. Edición de Santiago R. Santerbás. Cátedra Letras Universales, 2015.
Lorenzo Martín del Burgo
El inglés Thomas Chatterton es quizás el más famoso representante de un grupo fascinante: el de los poetas falsarios de los siglos XVIII y XIX, mixtificadores geniales como James Macpherson, Václav Hanka o el vizconde Hersart de la Villemarqué que al socaire del sentimiento nacionalista que comienza a bullir en toda Europa crean (o simplemente recubren con cierta pátina arcaica a prueba de test de autenticidad filológica) baladas tradicionales, remedos de cantos medievales o sencillamente arcaicos que los falsarios presentan muchas veces como eslabones perdidos para remontar, al menos en el terreno poético, la Historia de los incipientes Estados-nación a un pasado glorioso. Estos artificios baladísticos fascinarán a la Europa decimonónica, siendo su autenticidad objeto de agrias contiendas; y no es extraño, pues los falsarios se nos aparecen como una de las hipérboles de ese Romanticismo caído bajo el encantamiento de un pasado mítico y a la búsqueda de su Volksgeist. Así las cosas, es imposible que la de Chatterton no resulte, tanto ayer como hoy, una figura fascinante. Thomas Chatterton (1752-1770) “descubrió”, entre otros, a uno de los grandes heterónimos de la literatura, el monje del siglo XV Thomas Rowley a quien el precoz poeta atribuyó sus composiciones: cantos épicos sobre los sajones y la conquista normanda, tragedias de variado asunto o fábulas mitológicas siempre escritas en sonoros versos y en un inglés arcaizante de propia pero estudiada invención. Pero además de todo esto, Chatterton fue romántico antes de tiempo, y en grado sumo: huérfano, niño prodigio que empezó a escribir con apenas diez años, y cayó en la pobreza y terminó por suicidarse antes de cumplir los dieciocho, sin conocer en vida una publicación decente de sus obras (sobre las que sin embargo ya recaía una sombra de sospecha: el gran autor de El castillo de Otranto, Horace Walpole, rechazó furioso los apócrifos de Rowley…pues ya había sido engañado previamente por el pseudo-Ossian de Macpherson). Joven, suicida, genio, romántico avant la lettre: embustero o no, Chatterton era un visionario y un epítome de su época, y así fue admirado por Keats y Wordsworth, por los prerrafaelistas y por Oscar Wilde. Y por supuesto por el anglófilo Alfred de Vigny, que le dedicó su más famosa obra de teatro, Chatterton (1835), obra que podemos leer en una nueva traducción en Cátedra a cargo de Santiago R. Santerbrás, quien ha realizado una magnífica edición con un prólogo lleno de información para conocer más y mejor la vida y la obra del dúo Vigny/Chatterton. El escritor francés entendió mejor que nadie el potencial mítico que poseía el malogrado Chatterton y transformó sin esfuerzo su biografía en una prototípica tragedia romántica. De Vigny sublima a Chatterton y lo convierte en el arquetipo del poeta romántico: el Poeta víctima de la “enfermedad de la inspiración” (p. 63), conducido por la sociedad (la misma sociedad que hará surgir gloria póstuma de su cadáver) hasta la Desesperación. De hecho el autor, como nos informa Sartebrás muy preocupado por el asunto de la penuria económica de los escritores, planteará su “Drama del pensamiento” como una llamada de atención en toda regla para que la sociedad y el “legislador” amparen a los poetas y eviten así desgracias como la del joven inglés. Por otro lado, la pieza de Vigny se toma muchas libertades: altera para idealizar a su personaje numerosos aspectos de su biografía (lo rescata de la miseria y lo presenta como estudiante de Oxford, por ejemplo) e incluso lo inmiscuye en una típica historia de amor al borde del adulterio. Chatterton posee todos los excesos sentimentales de los dramas románticos, e incluso algunos despropósitos (como el incongruente personaje del cuáquero, que funciona a modo de conciencia moral de la obra) pero al tiempo es una obra imprescindible para entender el Romanticismo y su visión del poeta. Además de su excelente presentación, Sartebrás incluye afortunadamente entre los apéndices Sobre las obras de Chatterton, un artículo de Vigny en el que este expone brevemente la obra poética de Chatterton y traduce algunas de sus piezas. Escasísimas ocasiones hemos tenido para leer a Chatterton en español, más allá de este apéndice y la Antología de poetas suicidas. 1770-1985 de José Luis Gallero (Ardora Ediciones), que se inicia con él. Ojalá pronto podamos disfrutar en una antología bilingüe de poemas como La batalla de Hastings, El Torneo, La muerte del señor Charles Badouin, Las Metamorfosis inglesas, Elinoure y Juga, poemas cuyos títulos ya se bastan por sí solos para evocar ese colorido épico-legendario que podemos encontrar en las novelas de Walter Scott, otro de sus admiradores confesos. Se impone esta traducción al castellano que nos falta, pues Thomas Chatterton tiene su hueco incluso en la poesía española reciente, e inspira y titula uno de sus libros de más éxito, Chatterton (2014) de Elena Medel.
Santiago Castelo: La sentencia. Visor, 2015.

Alfonso de Orás
Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama (Isaías 38 12)
La Sentencia transmite la sensación primera de estar ante un cuaderno de bitácora. Al leerlo no abrimos las páginas de cualquier diario, sino que latimos con el autor, sintiéndonos concernidos desde los primeros versos. Esto podría pasar con cualquier poemario que evocase en nosotros temas tan compartidos y generales como la muerte, la nostalgia o el paso del tiempo. Pero enfrentarse a la noticia de una enfermedad como el cáncer, parece condensar todas las angustias totémicas sobre el sentido de la vida que alguna vez representaron la peste o la tuberculosis. Se ha convertido a la vez en caso común en el entorno de cualquiera de nosotros, incorporándose así a la sospecha de un horror cotidiano que acecha a la vuelta de la esquina de nuestra cotidianeidad, amenazando con suspender todo gusto por la vida y el mañana. Los procesos terapéuticos, el entorno hospitalario, las tácitas conspiraciones familiares para obviar la angustia terminal del sentenciado, convierten a esta enfermedad en un tabú quizás más sórdido, más propicio para “callar de nosotros”, en palabras de Rilke. Desde luego menos idóneo para la inspiración poética.
“Y todo se volvió blanco, las paredes , los muebles, el silencio.”
Con esta suspensión heladora del color nos toma Santiago Castelo de la mano y nos sumerge en la familiaridad del dolor, la incertidumbre, el deseo de vivir y la importancia del recuerdo.
Se trata de un conjunto de poemas elegido cuidadosamente para un concurso cuyo fallo había de llegar por escasas semanas, tras el final de la lucha del autor. Esto hace que todo en estos versos sea esencial. Los conceptos son claros y no se esconden tras complejas imágenes y metáforas, sencillamente porque quien los vive no puede permitirse no ser comprendido. Quizás la misma premura de su enfermedad invoque asuntos de tanta hondura que deban presentarse con una inmediatez que no admite abstracciones. Por eso algunos poemas , como “La Diferencia” parecen rozar la prosa de una anotación vital hecha al hilo de una noticia. Una impresión que nos acompaña en otros que como “El Calendario” da cuenta de las sensaciones e impotencias cotidianas que acompañan el vivir desde la enfermedad. Muchos de ellos van precedidos de una dedicatoria que reafirma esta impresión de comunicación vital.
Pero de pronto, al volver una página, la musicalidad y el ritmo nos arrancan del devenir de la tristeza y la maza de lo inevitable. Con una brevedad luminosa nos sentimos arrebatados a creer que lo creado, nuestro propio corazón, no están hechos para la oscuridad de la derrota. Así en “Amanecer”:
“Como el amanecer
se alza ilusionante
y dibuja los muebles y la vida,
así el corazón rompe
el miedo de la noche…
quiere bajo la luz inmóvil
un abrazo que signe la esperanza
y dé una tregua más para la vida.»
He compartido en “El Espejismo” la impresión de una pesadilla inversa. Cuando viví la enfermedad de mi madre soñaba con frecuencia que todo estaba en orden, que ella estaba sana y el mundo volvía a ser luminoso y alegre dentro y fuera de mí. El despertar me arrojaba a lo ineludible del dolor. “Se diría que el mundo está perfecto, tan limpio (…) pero el dolor acecha y la duda te marca.”
En ocasiones la imagen se vuelve solemne, podría decirse que hasta épica, y la sentencia es descrita como “La Espada”, con esa rotundidad cerrada en la que no se escapa nada, que nos ofrece la forma inequívoca del soneto.
La nostalgia está presente de manera explícita en toda la obra, ya sea a través de poemas que evocan y congelan vivencias de la juventud del autor y que bien podrían ser retazos luminosos propios de una antología de Machado, ya en el contraste del acabamiento presente con la belleza y el vigor de antaño. Pero esta melancolía, lejos de ser estéril encierra la sensación de que nada puede perderse, de que aún un recuerdo recurrente aparentemente trivial entre la multitud de otros, encierra la promesa de la pervivencia.
En “El Calvo” irrumpe brevemente la fórmula del humor, que tantas veces rescata la realidad a través de una ternura a la que no llega la ironía.
Los poemas inspirados en poetas y personas muertos contemporáneamente a la epopeya del autor, reafirman su hermanamiento con todos, no sólo al evocar vidas artísticas y torturadas como la de Leopoldo Panero, sentenciado por la temible confusión de la locura, sino al constatar el destino común de los enfermos que le acompañan, “Iguales”, en la dureza del tratamiento; “somos sencillamente un suspiro que no quiere perderse “. Un hermanamiento por el que no escapa de la soledad, de ese disimulo huidizo con el que los que le rodean parecen eludir la inminencia de la muerte con una mirada de pretendida “Misericordia”.
“La Sentencia” no es fácil. No trae moraleja ni conclusión reconfortante, se desliza hacia una despedida en la que la esperanza se funde con el cansancio. Y no en vano el sentimiento religioso del autor se recoge de manera expresa tan sólo en “Malditismo”, dedicado a María Cárcaba y Juan Manuel de Prada. Una fe encarnada y que no se adivina ligada a soluciones fáciles que eliminen el drama y el misterio:
“Somos la mezcla rara que desnorta
buen vividor, católico y maldito.
(…)
Y hasta rezar de forma apasionada
es nuestro malditismo y nuestro sino”.
Quizás esa dificultad consagra su hondura y testimonia su autenticidad, expresando como nunca la poesía como una tarea sin servidumbres y nada baladí. Una lectura que en todo caso, me ha permitido enfrentar temores y esperanzas por largo tiempo pospuestos, provocándome a escribir estos renglones con gratitud inesperada.