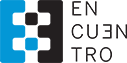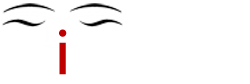El desaire del propugnácula. De Eduardo Muñoz
Apenas se había detenido el autobús de línea en la serrana población de Berrueco Pardo, cuando Emilio ya había saltado ágilmente al suelo cargado con una mochila de más de quince kilos. Pronto dejó atrás a los excursionistas que se iban apeando. Estaba impaciente por conocer en persona a aquella mujer a quien había sido recomendado. La fuente de Regato Claro le pillaba de camino hacia el hotelito en que estaba citado con ella. Llenó la cantimplora como tenía por costumbre y continuó por la amplia pista en dirección al “Espartal”, la casa rural en que se hospedaba la joven italiana.
Por el camino iba recordando la conversación con Julia, cuando tres semanas atrás le había telefoneado desde Bolonia. Se había identificado como una joven profesora de Filología Clásica que en sus vacaciones estivales deseaba visitar estas montañas, para lo que necesitaba un guía que conociese el terreno y la toponimia de la región. La joven italiana le había informado someramente del objeto de su viaje: al hojear un antiquísimo rollo de papiro en la biblioteca de su universidad, se había desprendido un pequeño trozo de pergamino que contenía un mensaje en latín. No podía extenderse por teléfono en informarle de los pormenores. Sólo le anticipó que en el escrito aparecía un nombre que ella había investigado correspondía a la cadena montañosa que se alzaba en la zona en que habían quedado.
Julia estaba terminando el desayuno cuando Emilio irrumpió en la terraza de El Espartal. Con aquella indumentaria, el joven no tuvo tiempo en darse a conocer; la italiana, nada más verle traspasar la puerta, le había hecho un gesto para que se acercase a la mesa, invitándole a compartir el desayuno. Él tomó un café en lo que la joven profesora le ponía al corriente de sus hallazgos:
Uno de los sirvientes de Ovidio le había abandonado cuando el poeta fue enviado al exilio el año 8 d.C. por orden de Augusto. El sirviente se había llevado consigo un manuscrito antes de que llegasen a Tomis, en la costa del Mar Negro. El manuscrito parecía un borrador de alguno de los mitos contenidos en las Metamorfosis, la obra más conocida de aquél a quien había servido durante casi veinte años en su domicilio de Roma. El ex sirviente se había enrolado después en una de las legiones romanas desplazadas a Iberia y por temor a perder el manuscrito en alguna escaramuza, lo escondió cerca de la cima del monte Propugnácula, a cuyo pie discurría una calzada romana.
Cuatro años más tarde, al regresar a Roma, poco antes de su muerte, el ex sirviente había contado a sus familiares las razones y el lugar en que había depositado el manuscrito, y éstos, conscientes de la popularidad de su autor, y temiendo alguna represalia del emperador Augusto contra ellos, decidieron actuar de forma anónima, dando a conocer su existencia mediante un breve escrito, provistos del cual se dirigieron a una biblioteca romana y aprovechando un momento en que no había nadie alrededor, lo introdujeron en un rollo de papiro de veinte hojas. Casi dos mil años después, al desplegar la joven profesora un lujoso y caro papiro protegido de la humedad y el calor en un recipiente de madera, se había desprendido aquel escrito en que los familiares revelaban el secreto.
La italiana tenía un oscuro presentimiento hacia aquel manuscrito desconocido, un presentimiento que no podía explicar con claridad. En aquel primer encuentro con el guía, no se le pasó por la imaginación hacer comentario alguno a Emilio sobre su preocupación.
Terminada la información, Julia no tardó en calzarse las botas e introducir el saco de dormir y alguna ropa en la mochila, pues ya estaba advertida por el joven guía de que habrían de hacer noche antes de alcanzar la zona en que se elevaba el Propugnácula, un nombre muy aparente para aquel monte que parecía inexpugnable, explicó el guía, derivado del latín propugnaculum, que en lengua española significa fortaleza murada bien defendida. Tras introducir la profesora el resto de sus pertenencias en una maleta, que dejó al cuidado de sus anfitriones, ambos jóvenes se pusieron en camino.
La senda ganaba altura con suavidad al inicio, pero poco después se endureció la pendiente y Julia, que no estaba muy acostumbrada a aquel ejercicio, había de detenerse para recuperar el resuello. Emilio tenía entonces ocasión de contemplarla en lo que su busto se elevaba y contraía. Sus mejillas arreboladas realzaban el verde oliva de sus ojos y aquellos labios de color escarlata iluminaban una sonrisa, intentando disculpar su flaqueza en aquellas montañas. En esas paradas, el guía la invitaba a disfrutar de la vista del valle, en que podían observarse una docena de pueblecitos blancos diseminados entre el bosque. La calzada romana había quedado muy atrás, con sus lanchas de piedra prodigiosamente conservadas tras veinte siglos de paso.
Antes de alcanzar el collado en que harían el vivac, un viento fuerte les obligó a colocarse las chaquetas y cubrirse la cabeza. El guía se recriminó en su interior por no haber comprobado el equipo de su acompañante, ya que la joven no disponía siquiera de un gorro con que protegerse. Puesto que su chaqueta tenía capucha, se desprendió del suyo y se lo colocó a Julia, algo trémula al sentir al joven tan cerca.
El sol iba reclinándose cuando llegaron al lugar de acampada. Buscaron unas rocas para aislarse lo más posible del Bóreas, ese nombre por el que la italiana conocía el viento del Norte, e introducidos en los sacos dieron cuenta con apetito de una parte de la carga de Emilio. Cansada tras la exigente caminata, Julia no tardó en dormirse, mientras el guía luchaba consigo mismo, pues no se atrevía a acercarse a la joven para darle abrigo ante aquella persistente brisa, temeroso de que la italiana pudiera interpretar de otra forma su actitud, decidiendo finalmente interponer entre ambos un escudo con los macutos.
El amanecer les sorprendió envueltos en una densa niebla, pero el viento había cesado. Quizás la humedad había dejado fuera de juego el piezoeléctrico del infiernillo y Emilio se rascaba la cabeza pensando qué solución tomar para hacer hervir el té; no era fumador y no se le había ocurrido proveerse de unas tristes cerillas. Julia no pudo ocultar una sonrisa cuando observó la cara de consternación del joven. Ese gesto disipó por completo la desazón del guía, ofreciendo un envase de zumo a la joven, que ya se había incorporado sin salir del saco.
Reanudaron la ascensión sin poder percibir los detalles del entorno. Emilio buscaba la línea de máxima pendiente y aprovechaba cualquier vestigio de senda abierta por el paso de animales para facilitar el progreso de su acompañante. En previsión de lluvia se habían colocado las chaquetas, aunque la temperatura era grata. Caminaban distraídos en sus propios pensamientos, aunque la italiana interrumpía a veces con un comentario sobre algún antiguo mito que viniese a propósito; no podía evadirse de su condición de experta ni siquiera en aquellas circunstancias. De vez en cuando se abría ligeramente la bruma y les permitía observar, aún lejana, la masa grisácea de su objetivo.
Llegó un momento en que habían cubierto la mayor parte del desnivel. Emilio fue el primero en sorprenderse al notar que se estaban elevando por encima de la niebla. Los ojos de Julia se iluminaron cuando descubrió que a sus pies sólo había nubes. Parecía como si estuvieran flotando en el aire; los valles habían desaparecido y no había otra referencia que no fuesen las cimas que les rodeaban.
El Propugnácula se hallaba todavía distante, pero su imagen se mantenía en la retina de la joven italiana, que no cesaba de preguntarse si la montaña accedería a desprenderse de su secreto. Al fin alcanzaron la cumbre y la profesora, desconocedora de la costumbre al coronar una montaña, se agitó al sentir en sus mejillas el calor de los labios de Emilio, apartándose bruscamente. Él no percibió aquel gesto de rechazo; se sentía ufano de esa energía que le había permitido guiar a la joven y desdeñaba aquellos mitos y aquellos dioses a los que aludía la italiana, por la que se estaba apasionando más y más a medida que pasaban las horas.
La cumbre era muy rocosa. Hacia el lado opuesto al que habían ascendido se protegía con unos empinados resaltes que llegaban hasta el valle. Tras descansar un rato, comenzaron la búsqueda que les había llevado hasta allí. Emilio se arriesgó por la pared, buscando algún intersticio en que pudiera estar alojado aquel manuscrito. No lejos de la cima halló un herrumbroso buzón escondido en una grieta, en cuyo interior había un papel en que pudo leer una fecha borrosa, finales del siglo XIX, y el nombre de las dos personas que habían ascendido allí por primera vez, pero ni rastro del manuscrito.
Julia no podía aportar ningún otro detalle sobre su localización. Emilio decidió descender unos metros más hacia unas repisas herbosas, muy estrechas. Tuvo que extremar la precaución, pues un resbalón podía provocarle un vuelo menos lucido que el del águila que alardeaba sobre sus cabezas sin apenas abatir las alas. En una postura en que apenas tenía espacio para apoyar la punta de los pies, le llamó la atención un pequeño nicho cubierto con una piedra. Con precaución de no perder el equilibrio, separó la piedra y se quedó sin respiración al observar que había algo en el interior.
No quiso decir nada hasta reunirse con la joven profesora. La alegría que le dominaba le empujó a dar un abrazo a Julia, pero ella se desasió con un rápido movimiento. Un impulso inexplicable, inconsciente, hizo que rechazara aquel abrazo. Emilio se quedó sin habla ante aquella reacción y sólo pudo hacer una señal de que había encontrado algo, quizás aquello que buscaban. Julia se abalanzó sobre un pequeño estuche de arcilla en cuyo interior encontró unas hojas escritas en latín, e hizo al guía un gesto de agradecimiento al asegurarse que estaban recogiendo el fruto de su esfuerzo.
Incómodos por la situación que se había creado entre ellos, abandonaron la cumbre, comenzando el descenso con el cielo totalmente despejado. Caminaron en silencio durante largo rato, hasta que Emilio juzgó era hora de detenerse para tomar algún alimento. En lo que Emilio organizaba la comida, Julia no pudo resistirse a repasar aquellas láminas, fascinada al contemplar aquellos caracteres del puño y letra de Ovidio.
Al poco de iniciar la lectura, Julia comenzó a palidecer. Las primeras líneas trataban de Apolo y Dafne; eran las que habían servido al gran poeta de borrador para modelar alguno de sus mitos más conocidos. Dafne había sido el primer amor de Apolo, el dios de la poesía, de la belleza, de la armonía. Éste, arrogante por la victoria sobre una serpiente pitón, había encolerizado con su soberbia a Cupido, dios del amor. Cupido se había ejercitado en el tiro con un arco, y dispuesto a vengarse, con un dardo de oro saturó a Apolo de amor por Dafne, mientras que con otro dardo de plomo, que inspiraba el desdén, hizo huir en Dafne toda atracción hacia Apolo, quien apasionado por la hermosa muchacha, la persigue y alcanza con la euforia del amor, e intenta cubrirla con su pecho, hasta que Dafne, vencida por el esfuerzo en rechazarle, nota que sus pies se convierten en raíces, sus brazos en ramas y sus cabellos en hojas de laurel.
Dafne era virgen cuando rechazó a Apolo. Julia había leído más de una vez aquella historia. Era de las que justificaban que algunos mitos fuesen considerados verdaderos, pues con frecuencia encierran explicaciones sobre temas como el amor, la muerte, la creación, explicaciones que aunque sean fantásticas y poco tengan que ver con la realidad, al dar respuesta a esas preguntas sobre la razón de la existencia, reconcilian, dan consuelo, proporcionan algo adonde asirse. Se identificaba con Dafne. Estaba entristecida por el desaire hacia el joven guía. Reflexionaba con cierta sorna, si acaso Cupido habría lanzado sobre ella y Emilio aquellos mismos dardos y estaban ambos padeciendo su efecto.
En el momento en que Emilio tuvo lista la comida, le sorprendió ver que la mirada de Julia se había detenido sobre el bosque de laurus, hacia el que en su ascensión entre la niebla apenas habían prestado atención. Fue preciso un gran esfuerzo por parte del guía para hacerla volver de aquella abstracción. Julia comió sin apetito, palpándose de vez en cuando brazos y piernas, y respondiendo con monosílabos a las preguntas que le hacía aquel fornido ibero, deseoso de mantener alguna conversación que caldease la fría reacción de la joven hacia él.
Terminada la colación, Emilio, incómodo por el mutismo de la joven, que lejos de estar contenta por el hallazgo, parecía ausente, organizó rápidamente el macuto e hizo una seña a Julia para seguir descendiendo.
El guía volvía de vez en cuando la mirada para cerciorarse de que la italiana le seguía. Iba pendiente de no perder el rastro por aquella estrecha senda entre laureles de buen porte. En un momento dado, volvió la vista y se quedó sorprendido de que Julia ciñese sobre sus sienes una especie de corona de laurel. Pensó que aquel bonito rostro no necesitaba de ningún ornato que lo realzase.
Emilio continuó descendiendo, contento de haber cooperado en que el proyecto de la joven italiana acabase con éxito. Pronto estarían de vuelta en el hotelito rural. Comenzó a tararear una canción que había compuesto el responsable de su grupo de guías cuando estaba a punto de jubilarse. Eran unos versos para cantar a unas jóvenes que se incorporaban a aquel oficio, a las que dos meses atrás, en abril, habían acompañado hasta la cumbre de la Almenara:
Trémulo se halla el camino
al sentir vuestras pisadas
turbado de ser hendido
por unas ninfas gallardas
Doncellas de tersa piel
de sonrisa roja y gualda
se inclinan en bienvenida
engalanadas las jaras
Si alguna vez yo no viera
esa candela encendida
del alba la compañera
suspiro, mi preferida
Echad la mirada al monte
que mi alma rondando se halla
persiguiendo los recuerdos
aunque mi memoria falla
De una vida entre ilusiones
entre azarosas campañas
por luminosas veredas
pero, basta ya, fantasmas
Que en esta tarde de abril
unas preciosas muchachas
se elevan acompañadas
del séquito que las aclama
Sonreíd bellas huríes
que esta montaña os depara
el privilegio de ser
Infantas de la Almenara
El guía echó de nuevo la vista atrás para comprobar que Julia había acomodado el paso al suyo. Le llamó la atención no sólo hallarla cerca, sino que llevaba cubierto su pecho y brazos con unas ramas de las que pendían unos delicados brotes blancos. Se encogió de hombros ante aquel gesto femenino y siguió caminando en silencio. En lontananza se percibían ya los zigzags de la calzada romana, cuyas losas brillaban alentadas por el sol del atardecer.
Un riachuelo descendía calmoso por el fondo del barranco que habían de atravesar. Giró de nuevo la cabeza y en esta ocasión se quedó extrañado de que la joven italiana no se hallase detrás. Retornó un trecho sobre sus pasos y al no encontrarla, comenzó a llamarla a gritos. La joven no respondía. Azorado por su ausencia se dirigió precipitadamente hacia arriba, sin cesar de gritar su nombre. Llegó así hasta el lugar en que estaba seguro la había sentido tras él, pero no aparecía. Abandonó la senda y se internó entre los árboles. Corría de un extremo a otro, en un intento desesperado de hallar algún rastro. Al fin, las sombras le envolvieron y la respuesta a sus frenéticas llamadas fue el cómplice silencio de aquellos lauros, en los que parecía dibujarse una enigmática sonrisa.
Eduardo Muñoz García
Nacido en Madrid en 1942. Es Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Estudios Interculturales y Literarios por la misma universidad.