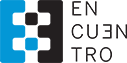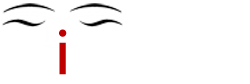El pozo de San Hipólito (premio de internacional de relatos «Prada»). De Miguel Ferrando
Antes del agua y de las muertes aquello era de piedras y cepas contorsionadas, de higueras, de una fila de almendros que fijaba el camino, del barranco y de un algarrobo catedralicio que acogía a su costado la humilde caseta de labranza.
Nada enraíza sin esfuerzo en el secano, las semillas que quieren brotar tienen que romper la tierra apelmazada, atravesar el suelo hasta la luz y aprovechar las cuatro gotas del invierno o las correntías de septiembre en su lento camino hacia la vida, sean de aliagas o de pino altísimo, aprenderán a doblarse con el sofoco del viento del poniente y sabrán esperar, tendrán que tentar la dureza del suelo y sortear cada terrón rojizo, cada mata vecina, rescatar, en el verano, cada gota, hasta el agua abandonada por la pata mojada del verderol, la vida que nace en el secano tiene que brotar con la voluntad de un Gengis Khan y el mismo soplo divino de los cuerpos celestes.
Ya no recuerdo la cara del zahorí aficionado, quizás sea la misma cara, sé que me dio una rama verde de almendro con forma de i griega, me la hizo sujetar por los extremos cortos y me invitó a sentir sus movimientos, era yo muy niño para conocer de los mundos subterráneos, me creí lo que él decía como me creía al Lucifer de la farsa de Navidad, el hombre aseguró que por debajo de aquellas tierras circulaba una corriente muy generosa de agua, la rama de almendro se movía violentamente atraída por la tierra, se me escapó de las manos y él rió como un prestidigitador al final de su espectáculo, meses después llegó otro zahorí colegiado, con péndulo y mapas freáticos, que señaló el punto exacto por donde debía fluir el acuífero, explicó que se trataba de una corriente de agua que llegaba del Norte y que posiblemente acabaría alimentando el caudal del cercano Turia, el padre se lanzó a taladrar aquel pozo y a dejar en ese afán toda la vida que le quedaba, allí llevó a los ingenieros que durante semanas excavaron y que a los cincuenta y cuatro metros de profundidad hallaron el acuífero pronosticado por los dos zahoríes, fue aquello el inicio de todo, el amargo regalo de la diosa Perséphone, como un membrillo oloroso con el corazón envenenado.
Y ha de ser uno de los instintos primeros del hombre engrandecer la misma naturaleza, trastocarla a su gusto y sacarle tanto provecho como pueda, y salir de noche en plenilunio a regar su bancal de naranjos y ver la vida futura reflejada en el alegre caudal que muy lento y muy suave cristaliza los campos, como la debió ver algún Omeya en su Damasco antes de recorrer el camino hacia Occidente.
Si maldigo al agua de mi historia es porque a veces miente, sus reflejos me engañaron, cegaron mi esperanza y me obligaron a escribir todo esto que tengo que escribir:
Comenzó la extraña historia cuando al ingeniero que trabajaba en la instalación de la bomba hidráulica se le cayó dentro del pozo una enorme llave inglesa y la herramienta llegó hasta el fondo, a los cincuenta y cuatro metros recién excavados, obturando la tubería, el joven ingeniero, con muy poca experiencia de campo, se azoró como una novicia y se apresuró a discutir con sus trabajadores los posibles planes de recuperación. Era el final de los años sesenta, no había cámaras de profundidad, ni ingenios robotizados, con aquella herramienta en el fondo sería imposible bajar la bomba, no podría sumergirse en el acuífero, los operarios y el capataz de la finca observaron impasibles cómo el miserable ingeniero lanzaba ganchos a las tripas del pozo, cómo enfocaba el fondo con una linterna por distinguir la llave, y le miraban sabiendo que sólo existía una solución; alguien tendría que bajar y recoger aquella inocente llave, habría que descolgar a una persona por aquel estrechísimo pozo, y ellos sabían lo arriesgado de la operación, conocían que las leyes lo prohibían y que el peligro de accidente o de acabar intoxicado por algún gas subterráneo era muy alto, lo dos lo sabían y el ingeniero continuaba hurgando por el pozo, sus jefes le harían pagar muy cara esa flojera de manos, tendría que dejar la compañía, estaba dispuesto a cualquier cosa, era un joven delgado, casi sin hombros, y blando de cuerpo, haría cualquier cosa por recuperar aquella impertinente llave;
– ¿No conoce algún chico menudo y con nervio que se quiera ganar quince mil pesetas?
Preguntó al capataz, zanjando tanto cavilar, era mucho el dinero que el ingeniero estaba dispuesto a pagar de sus mismos ahorros, sus dos operarios se miraron las panzas, eran redondos y duros, eran cuerpos hechos para levantar tubos y maquinaria, no para bajar, no eran anguilas, ni el capataz, él era padre de tres hijos y hombre de campo, nada hecho para los abismos.
– De Liria no, pero por ese capital alguien tiene que surgir, preguntaré en la plaza.
– Que no se llegue a enterar el dueño de la finca – y se volvió a sus dos operarios -, que no se entere Don Víctor.
El sol se pone pronto en febrero, había que marchar, le explicaron al capataz Cariñena los peligros del descenso, el ingeniero recitó las disposiciones legales y el operario más viejo les habló de un pozo en Paterna donde se intentó bajar a un albañil para rescatar una pieza metálica que se separó de la bomba, aquel albañil hubo de ser izado a mitad del descenso, no podía resistir la falta de oxígeno, o el agobio, llegó a la superficie y marchó veloz, por miedo o por vergüenza.
Para el capataz Cariñena la partida de parchís en el casino de cazadores era una pequeña liberación, las noches de invierno, largas y desamparadas para los hombres de labranza, tenían que vivirse a golpe cubilete, con el coñac, ocultos por ese humo opaco, casi sólido. Entre las ocho mesas del casino habría tres o cuatro con la mano erguida, enarbolando un dado, agitándolo durante tres, cuatro o cinco segundos, dependiendo de lo definitivo de la tirada, era el momento exacto en que formular las preguntas, todas las mesas escuchaban;
– Quiero un chaval dispuesto a bajar al pozo de la Mola, pagan quince mil pesetas.
En el dado salió un cinco, nadie se fijó, las quince mil pesetas resonaron en los oídos mucho más que el tiquití de los cubiletes.
– Tiene que ser alguien delgado y sin nada que le ate a la vida, ni hijos, ni padres, ni obligaciones, los ingenieros no regalan las pesetas.
No había terminado la partida y le habían dado un nombre, Valentín Mas “el Hurón”, el séptimo hijo del difunto Jaime Mas Colomer, corredor de fincas en Benisanó antes de la guerra, que tuvo después que dedicarse a traficar con mayoristas fruteros y gitanos, que fue encontrado muerto hacía diez años en la estación de trenes de Benaguacil. El chico, de entre catorce y veinte años, famoso por su afición a cazar conejos con lazo y hurón, se metía en la madriguera para sacar las hembras y los gazapos, acabaron llamándole “el Hurón”, era como esos animales, delgado, de ojos pequeños y siempre el primer sospechoso en cualquier hurto mayor o menor que se cometiera en el término de Liria.
El capataz Cariñena sacó un dos en el dado y ganó la partida, se despidió, urgía encontrarse con el chico, siempre difícil, andaría por los campos o las cunetas, oteando las masías más desatendidas, vigilando madrigueras o envenenando perros. Vivía en casa del hermano mayor, Jaime, a las afueras de Liria, lo cuidaba por mandato paterno, sabían en la familia y en el pueblo que el chico acabaría mal, como el padre, como los otros dos hermanos, a Jaime le gustaría llevarlo con él, a hacer faena, sólo un día le acompañó a la cosecha de la cebolla, el chico trabajaba mal, le comprometía.
El capataz percutió el portón de Jaime Mas, salió su mujer, después el mismo Jaime, le enervó ver a Cariñena, no se trataban, los Mas no eran de allí, no salían por los bares del centro, ni trabajaban con las partidas de jornaleros, conocía bien a Cariñena, le sabía respetado, le informó de que buscaba a Valentín y al hermano mayor se le volcó la vida, se temió lo de siempre, el otro le desmintió sus temores y los dos pasaron al interior;
– Le busco por los hurones, tenemos la finca infestada – mintió el capataz por no expandir sus intenciones.
Solía ser lo contrario, solían llegar para protestar por matanzas de conejos, por la noche, en plena veda, gazapos y conejas preñadas, quemando los zarzales, desgraciando los perros, hubo veces que hasta llegó la Guardia Civil, acobardada. Jaime dudó de la razón de Cariñena, pero le invitó a sentarse y a esperar en la mesa, cerca del fogón, la mujer les sirvió dos moscateles.
– El chico viene cuando quiere, en el verano no pisó esta casa, igual llega esta noche, igual se queda en casa del amigo de Benisanó.
Uno de los hijos de Jaime se preparaba para la cena y quería escuchar, el padre le mandó a terminar lo que estuviera haciendo con dos sacos de nueces, aquella era una cámara sombría y muy amplia, con el fuego en un rincón, la gran mesa con la vajilla ya lista, y muchas ristras de ajos, pimientos y cebollas colgando en un alambre tendido del ventanal a la viga del medio, en el suelo tenían mantas con higos y pasas. Alguien abrió la puerta y sin quitarse el chaquetón ni saludar se sentó a la mesa, adivinó el capataz que era “el Hurón”.
– Valentín, Cariñena ha venido para hablar contigo.
Se apretaron por la mesa tres niños y una jovencita recién adolescente, muy delgada y amarga, todos gritaban, la madre se tenía que imponer con gritos, Cariñena le pidió al chico que saliese para hablar, antes vieron llegar por la puerta del corral a otros dos hombres jóvenes, hermanos también de Valentín y de Jaime.
– Este negocio no tiene que ver con hurones, se lo dije a tu hermano porque el asunto es delicado y no conviene que se entera más gente que la precisa, hay quince mil pesetas para ti.
Un tesoro, Valentín sería capaz de mucho, mataría por aquel dinero, le explicó Cariñena la propuesta y el chico dijo que sí, agitaba las piernas, respiraba como un perro con collar, abría los ojos de hurón, al capataz le tranquilizaba su aspecto tan lejanamente humano, su pelo negro, sucio como el mismo suelo, de polvo de madriguera, no quería detalles el chico, apenas dijo una palabra después del sí, bajaría hasta el infierno por ese dinero.
– Mañana a las ocho de la mañana, bajo el algarrobo, allí estaremos, no le cuentes nada a nadie.
Valentín nunca le diría la verdad a su hermano. Nunca le había dicho la verdad a nadie, por instinto, que ya de muy joven tenía marcado el camino, él era de los de la senda oscura, de los que aborrecen la verdad, por lo que la verdad les ha dado desde que salieron a la vida, y el chico no quería caminar por los caminos rectos y, no podía pensar que el trato de Cariñena fuese así de fácil, nada en su vida era así de fácil, tantas veces se había jugado ya esa vida por menos de cien duros.
Regresó a la mesa donde todos cenaban, el hermano reconoció su excitación;
– ¿Habéis llegado a un arreglo?
– Puede.
– Cuida como tratas a Cariñena, si se la juegas no vuelves a tener nada con los del pueblo, ni tú ni la familia.
El chico se levantó sin hablar, mordisqueando una punta de pan con tocino que la cuñada había preparado para su hijo más chico, se tumbó en un jergón dispuesto para él y para sus dos hermanos menores en esa pequeñísima habitación que alguien inventó en un hueco de escalera, durmió como un animal, por más que dejase a todos los de la mesa protestando a gritos y al sobrino chico llorando a reventar, aquella noche se revolvió por el catre, tuvo espasmos y los mismo sueños negros de siempre. Despertó mucho antes de que saliera el sol, la casa estaba en paz pero fue llegar a la cocina y despertar la cuñada para defender el alimento de los suyos, le saludó, le sirvió un vaso de leche caliente con torta, Valentín no habría arramblado con el embutido y el vino como hacía cuando salía a la montaña, se rio de ella, sorbió ruidosamente el desayuno.
Abandonó la casa con los primeros claros, quería llegar antes que nadie, conocía el lugar del trabajo, los campos de viñas a la vera de la rambla, conocía sus madrigueras de tierra blanda, fácil de excavar pero fácil también de colapsar y bloquear la salida, ya quedó atrapado en una cueva de zorros, gracias a que tenía cuerpo de víbora y pudo girar, escarbar la salida, antes de que se extinguiera el aire, sin luz, como un animal, como los topos o los ratones de campo.
Aquel pozo estaba a cinco kilómetros del pueblo, tuvo que caminar, los jornaleros le conocían, no le subían a sus carros, no paraban sus tractores si le veían por aquellas carreteras, ¿para qué? Prefería atajar por los caminos de tierra y andar pendiente de las cosechas, de azadas olvidadas, de hoces, de puertas o ventanas mal cerradas.
En aquella mañana no habría distracción, el sol vigilaba a lo alto cuando llegó a un montículo vecino al pozo.
De lejos era un niño, de cerca no, su cara nunca fue infantil, el ingeniero le estrechó la mano y observó si se movía y era capaz de responder a su gesto, sólo Cariñena parecía entender sus monosílabos, ni quería hablar ni apreciaba las palabras de nadie, lucía una agria sonrisa que servía para preguntar por las quince mil pesetas, y el ingeniero sí la comprendió;
– Aquí está el dinero – lo sacaba de su cartera – , sal del pozo con la llave y te lo llevas todo, todo – le repetía las palabras como a los sordos o a los idiotas, le enseñaba los billetes con reparos.
Sobre el pozo se había construido una rustica arcada con pilastras de hormigón y una viga de acero, a la misma maquinaria con la que se tenía que descolgar la bomba hidráulica se enganchó un cable que se pasó por la polea que colgaba en viga, en el extremo se improvisó un arnés de cadenas y cuero que el operario más viejo consiguió de una cantera, ataron con eso a Valentín que disfrutaba de aquella ceremonia, abría la boca y gruñía, o mugía, de placer, se mofaba de tanta seguridad, del miedo en Cariñena.
– Si no puedes respirar grita, o si se te estrangulan la piernas o ves que no puedes seguir, o si hueles a gas o te da un desmayo o si el cable no te deja mover los brazos, o en cuanto notes que no se puede bajar más.
El operario viejo hablaba por hablar, el chico apenas respondía, seguía en su sonrisa, burlándose, le colgaron boca abajo, le ataron una linterna al arnés y soltaron cable, Valentín se deslizó por el oscuro redondel, feliz;
– No dejes de hablar, si dejamos de oírte subiremos el cable.
– Bien.
El chico nunca llegó a encender la linterna, palpaba las paredes, olía la tierra, masticaba el polvo, llegó hasta el fondo con la misma gracia con que se metía en las madrigueras, tocó el agua fresca, emitía agudos gruñidos por contestar a los gritos del ingeniero, sus manos se encontraron pronto con la llave pero no quiso aún estirar del cable como le indicaron que hiciera, empapó su cara, se refrescó el cuerpo, templado por la emoción, pudo doblarse y mirar hacia el lejano brocal, le hacían señas con una lámpara.
Otro se encontraría indefenso, menguado, aquella dulce humedad le agrandaba el ánimo, los veía lejos y les sentía perdidos, a ellos, dejados de mano por la tierra fragrante que le acogía negra y discreta, refugio de una vida distorsionada de luz, una vida que jamás comprendería. Antes de pegar el tirón Valentín sumergió por completo la cabeza en la corriente del acuífero, se imaginó soltándose de la cuerda y buceando por aquellos cauces freáticos del subsuelo, en otra vida, en un mundo que se atuviese a sus propias leyes.
Estiró fuerte, gritó algo y comenzó su glorioso ascenso, la sangre le bajó a la cabeza que debía estar por completo encarnada, le molestaba la luz que aún le caía escasa, tuvo que adaptarse de nuevo al resplandor del sol valenciano. Le recibieron con alivio, el ingeniero cogió presto la llave y el operario viejo le levantó con la misma ternura con que hubiera rescatado a su podenco de un cepo para zorros.
El ingeniero le pagó, con la llave inglesa en la mano se atrevía a mirar el mundo, le dio los billetes uno a uno, quedaban seis mil pesetas por pagar y se guardó la cartera, rebuscó parsimonioso en la chaqueta, querría que Valentín se fuera, contento ya con lo que tenía, todos le miraban y el chico esperó calmo a que le diera los últimos miles en billetes pequeños.
El joven se abrazó con el viejo y con Cariñena, ellos le tomaron por el cuello, le apretaron contra sus pechos, llegó a soltar unas lágrimas en el blusón del capataz, el sobrio campesino, padre de tres y dueño de un alma nostálgica entendió de pronto la naturaleza de Valentín, le palmeó en la espalda y le animó a usar el dinero con buen juicio, el joven ya no hablaba a tiros, sus palabras eran quejidos, ronroneos cortísimos, se despidieron con la mano y se alejó.
– Hasta las fieras tienen vidas. Al chico se le ha enterrado el instinto con tanta soledad.
Ese día, después de comer, los cuatro filosofaron alrededor del fuego y llegaron a que no hay pena tan severa en este mundo como la pena de la soledad, se sobrecogieron al pensar en los que vagan por el mundo sin pertenecer a nada ni nadie.
Valentín meditó también, no iba a volver donde su hermano, su cabeza seguía a cincuenta y cuatro metros de profundidad, fantaseaba con taladrar el subsuelo liriano con infinitas galerías en las que habitar magníficamente, y controlar al pueblo, lo pensaba con melancolía, y aún sentía en su espalda el abrazo de Cariñena, meditaba que también era bueno ser querido, llegó a esa cavilación como quien llega a la idea más extravagante.
Caminó hasta el cercano pueblo de Benisanó, allí pasaría por la carnicería del tío de Bas, antiguo compañero de escuela, cómplice ocasional, Bas era pálido, ancho, muy ladrón y muy amigo del vino y de la bronca, pero él aún era tenido por uno más del pueblo, le reconocían de malos instintos, pero con instintos, trabajaba en la carnicería equina del tío, su labor era recoger las caballerías viejas o maltrechas y arrastrarlas al matadero, aquel día no le encontró allí, el tío no estaba conforme con la amistad, culpaba a Valentín de los robos y desmanes del sobrino.
– No tienes nada que hacer aquí, estoy solo.
– No busco a nadie, vine por carne.
El chico compró una pieza de lomo de doce kilos, pagó con un billete de mil, se soliviantó el carnicero pensando en algún crimen pero le disculpó por gastarlo en comida para la familia, le cobró de más y le indicó que su sobrino andaba en la misma Liria recogiendo un mulo.
Se lo encontró de vuelta, tiraba de un mulo grande y lento, tordo, con las crines muy blancas ya, Valentín cargó su bulto de doce kilos a lomos del animal y le dijo a Bas que invitaba a comer.
– Espera que lo deje en el matadero.
– Yo te lo compro.
Le pagó el doble de lo que le pidió el antiguo dueño del animal, y se fueron a comer y a beber hasta muy entrada la noche. Valentín llevó la carne para la cuñada, que la agradeció con mucho alboroto, y el mulo se lo regaló a Jaime:
– Para que te ayude en la faena, el mulo es aún fuerte, sólo está asustado por el cambio.
Entendió Jaime de donde había salido el animal pero agradeció el detalle con una alegría súbita y profunda, el mulo flojeaba de una pata y sólo le servía para sentirse importante, lo retuvo seis meses por cariño, después lo vendió al tío de Bas.
Se dijo en la familia que Valentín compró el mulo por bondad, y desde entonces su cuñada mantenía que el chico sólo era humano con los animales. Y puede que fuera cierto, que le viera la tristeza e intuyese lo que fue su vida, los mulos no tienen la expresión compasiva de los burros, sus ojos son rebeldes. La familia cambió con Valentín, ya le tuvieron por huraño y amargo pero normal, con fondo.
Parecía que Valentín se amoldaba, pero compró una moderna escopeta de cañones superpuestos, de las primeras, paseaba a la caída del sol por los terraplenes del pueblo, por las acequias y los montes, donde andaban las torcaces y las liebres, burlaba a la Guardia Civil, a los labradores, tuvo que amenazar con el arma, se volvió altanero pero aprendió a evitar las riñas, le perdió el gusto a los hurtos, dejó de disparar a los perros guardianes.
Al cabo de cinco meses, cuando le quedaba poco de las quince mil pesetas, conoció al pastor sordomudo, el que paseaba su rebaño por las ramblas y los campos de las partidas cercanas al pozo. Fue porque le robó, casi sin querer, un cordero, el pastor no lo notó, cuando le vio tras el hurto le saludó efusivo, sin reconocer en él la causa de la desgracia. El pastor emitía sonidos graves con su atrofiada laringe, chasqueaba la lengua sobre los dientes, de cuando en cuando soltaba alaridos secos y muy cortos que desgarraban el mundo, un lenguaje de asombrosa elocuencia entre las ovejas, si se le cruzaban con ganas de charla el buen pastor se deshacía en gestos, señalaba al cielo, a la tierra, o las ovejas, dependiendo de cuál de los tres pretendía hablar. Con Valentín pasó ratos de larga y desconcertante conversación, tenía el pastor mil maneras de decir que el tiempo era seco y la hierba escasa, podía hablar durante horas de la vida de cada oveja. La relación con el pastor le perjudicó el trato con el resto de la gente, le contagió su manera de expresarse, Valentín prefería ya llevarse la mano al estomago antes que pedir comida a viva voz, y supo abrir los ojos como lunas para demostrar admiración, o alargar los labios para indicar rechazo.
Al sordomudo fue a la única persona de esta vida a la que le contó lo que vivió en aquel pozo, fue también el único que supo lo que vendría a hacer un día, y era también al único al que le hablaba de la negra desazón que le comía por dentro.
No, ya no se estaba amoldando, pero a pesar de la escopeta la gente empezaba a saludarle con compasión, y si volvía de su bancal le regalaba fruta, ya no bajaba la cabeza, se le había pegado la costumbre del pastor de mirar a los labios, le querían mejor de amigo y era fácil ganarle, bastaba un apretón en el brazo, una palmada.
Desde el día en que bajó los cincuenta y cuatro metros del pozo Valentín visitó casi a diario la finca saludaba con un brazo a los operarios o al capataz, a él le observaban intranquilos. Estuvo allí el día que salió la primera bocanada de agua espumante, cuando se llenaba aquella balsa de riego, cuando se construían los edificios, se nivelaban los campos, se traían tendidos eléctricos y se enterraban tuberías, conoció a los ocupantes estivales de la casa; a los niños que gritaban “el Hurón” si le veían, y le sacaban agua fresca y helados, discutió con el dueño o con el capataz por su continuo desdén por las vallas, fue también él el que ayudó a detectar escapes de agua, incendios, o perros furibundos que pudieran herir a la familia, Cariñena le llegó a confiar tareas de vigilancia o de información que le retribuía como a un jornalero, cumplía contento y con tesón pero nunca llegó a más, pudo algún día trabajar de regador pero no, Valentín no podría estar constantemente con nadie, se perdía por los cerros, se podía alejar durante meses buscando madrigueras frescas donde refugiarse, buscando cualquier cosa.
Se hizo un vagabundo, vivía en una huída perezosa que nunca le alejaba de nada, subía a las colinas y bajaba por los cañaverales hasta mojarse en las aguas del Turia, pasó aquellos diez años en continuo estremecimiento, se refugiaba con el pastor durante las semanas del invierno o seguía a Jaime en alguna tarea del campo, tan embotado y tan fuera de lo que tenía que hacer que el hermano sufría de verle, y cada vez le requería menos.
Tuvo alguna primavera que trepar por el cerro de San Miguel, encontró algo que confundió con un viejísimo ribazo, de muros altos y sólidos, con huecos y recovecos que aprovechó por su frescor para descansar, le gustó el lugar y lo fue rebuscando hasta descubrir construcciones medio derruidas, había vigas caídas, corrales, un aljibe profundo y todavía húmedo que usó para refugiarse del calor, encontró trozos de cerámica, piezas pintadas con siluetas jabalíes o ciervos, pudo crear allí su pequeño hogar.
Don Salvador, arqueólogo dominguero y cronista de Liria, se presentó en aquellas ruinas una mañana del tercer verano, tuvieron que superar el temor inicial, era un caballero pulcro, engolado, diferente a los otros del pueblo, se excitó feliz con la cantidad de fragmentos de cerámicas y bronces que acumuló Valentín, preguntó al chico, que empezó pidiendo perdón, aclaró que no era culpable de ningún desmán, le tranquilizó Salvador con un sonrisa exagerada y cigarrillo, le contó que las piedras eran ruinas de la vieja Edeta, ciudad principal de los íberos en aquella parte de España.
Al hombre de ciencia, a la mente sistemática de don Salvador, no le interesó lo más mínimo la vida de Valentín, ni sus razones, ni su soledad, sólo hablaba de edades remotas, de edetanos y romanos, aclaraba los usos de cada elemento constructivo y explicaba la vida de los que allí vivieron, le entendía bien Valentín, aprendió pronto a descifrar los dibujos de las cerámicas y se aplicó en su búsqueda, para gozo del cronista que cada tarde llevaba a casa una cesta de hallazgos arqueológicos. Muy pronto Valentín pudo rectificar al científico, descifraba mejor que él el sentido de cada muro, la idea inicial de los arquitectos, sabía diferenciar cuadras de graneros, el hombre compensaba su menor intuición con historias de la antigua Edeta;
– Se cuenta que en los últimos tiempos, antes de ser conquistados por Roma, previendo que sus casas serían saqueadas y abrasadas por aquel terrible invasor, los edetanos dispusieron una red de túneles y galerías que atravesaba la montaña de San Miguel, que allí se refugiaron durante los asedios, que a través de una de sus galerías llegarían hasta el mismo río, por proveerse de agua.
– ¿A dónde acabaron yendo?
– Fueron derrotados.
– ¿Por qué no siguieron cavando? La tierra es invulnerable.
Esta conversación se grabó en su mente, Salvador no dio importancia a sus preguntas, claro. Desde entonces el chico pasaría casi todo el tiempo investigando túneles, averiguando su dirección, cavando él mismo galerías paralelas, se creía uno de los antiguos. Al atardecer abandonaba el cerro y caminaba hacia el pozo de la Mola, allí consideraba los cambios y vigilaba las madrigueras.
Aquellas ocupaciones le fueron encerrando en sí mismo, sólo se iba a relacionar ya con el pastor, le hablaba de su pasión arqueológica y el hombre no entendía que hubiese antigüedades anteriores a la guerra civil, Valentín hacía girar su índice para indicar el tiempo pasado, y aquel concepto le era completamente inútil a un pastor sordomudo, de la misma manera las conversaciones propias del campo, de las fiestas o del comer y del beber agotaban muy pronto la paciencia de Valentín, sólo le atraían las cosas sin sentido.
Tratar con el cronista tampoco le ayudaba el trato, Salvador le habló de astronomía, de geología, discutían sobre la vida de las gentes que habitaron aquellas piedras, tenía el chico puntos de vista muy marcados, convencido de la superioridad de los antiguos sobre los lirianos contemporáneos, el cronista le reía las ocurrencias, para rebajarle la estima le contaba sus costumbres paganas y le explicaba historias de las divinidades invasores, Valentín se interesó por las leyendas y los dominios de Plutón y Proserpina.
Nos hubiera sorprendido a todos con sus ideas si hubiese sido capaz de escribirlas, debía creer que el cielo estaba en el centro de la tierra, y que las estrellas giraban asustadas buscando el momento de entrar bien dentro de ella, de estas cosas hablaba cuando le preguntaban por el tiempo, por su vida;
– ¿Cómo andas Valentín?
– A vueltas, como las estrellas, esperando el momento.
Y peregrinando marchó hasta el santuario de la Virgen de la Cueva Santa, caminó hasta allí con el pastor y sus padres, le llevaban a la Virgen una lengua de cera, pidiendo como cada año por la voz de su hijo, un joven tan alegre tenía derecho al habla. Sobrecogió a Valentín aquella cueva solemne, las campanas, las verjas, la blanca Virgencita, como de escayola, depositaron la lengua y Valentín depositó una esfera de cera entre los exvotos, decía que era la tierra, como si le doliera el mundo, la madre del pastor que conocía más de las tradiciones y normas de la Iglesia le aconsejó que dijese que la esfera representaba su corazón, porque las enfermedades cardiacas son siempre muy bien miradas. La mujer era piadosa y se enterneció con el detalle, le compró una medallita de plata de la Virgen, el chico se la colgó al cuello.
Volvió a mucho a aquel santuario, más en los años de la sequía, peregrinaba con una rama de adelfa florecida y pedía de rodillas por la lluvia que alimentaba los pastos y que filtrándose por la tierra se metía hasta las entrañas del planeta, ya nadie le entendía, ni el pastor, ni su hermano, ni el arqueólogo, quizás Cariñena, que había tenido que aprender mucho por tantos cambios que se dieron en la finca con la llegada del agua, era el único de los de allí que le había visto entrar en el pozo.
Los años de sequía exprimieron el ánimo del chico y de muchos en toda la cuenca del Turia, acabados los años setenta llegaron a secarse varios acuíferos, del Pozo de san Hipólito salía un hilito de agua que requería un día completo para llenar la alberca y que desesperaba a los agricultores que habían transformado en huertas sus olivares o sus viñedos, fue mucho peor cuando aquel pequeño caudal se extinguió por completo, las cosechas se secaron, los que habían construido casas de verano no se resignaron a dejar sus piscinas secas y desconchadas, el capataz tenía que enfrentarse diariamente con docenas de forasteros ociosos, capaces de barbaridades desconocidas por allí.
Valentín se consumía en la edad más fructífera de la juventud, pasaba las mañanas en el aljibe íbero, meditando sobre la tierra, sobre la Virgen o sobre el paso del tiempo, que tanto cambiaba la forma de las cosas, cada vez le dolía más el trato con la vida, se le escapaban los conejos y soportaba con muecas las charlas de Salvador, ya no le creía.
Caminaba sólo a la caída del sol, cuando la sequedad descansaba, estaban profundizando el pozo de la Mola, y como si supervisara los trabajos pasaba las horas muertas mirando el trabajo de las máquinas, llegaron nuevos operarios pero el ingeniero era el del principio, le había engordado la cara y hablaba ya con el acento de los trabajadores de campo, nunca le saludó.
Había aprendido a seguir las corrientes subterráneas como un zahorí, Cariñena le miraba cuando caminaba con su rama tierna en la mano, o con un antiquísimo péndulo, la turba de campesinos o veraneantes que peregrinaba hasta allí para interesarse por los progresos de la perforadora le observaba también, con extraño respeto, preguntaban y él contestaba preciso que el acuífero contenía aún mucha agua, les pasaba la rama tierna de melocotonero para que comprobaran ellos mismos los tirones que daba el agua, algunos se quedaban durante horas y hablaban con él de sus vidas, se dejaban aconsejar por su silencio.
Ese agua volvió a aparecer profundizando a sesenta y un metros, para entonces estaba Valentín muy consumido, el reencuentro con el acuífero le devolvió la rabia y le marcó en los ojos una sombra más profunda, hablaba como un profeta y pasaba las noches a la intemperie, ni su hermano ni nadie de la familia volvieron a saber de él.
Fue un día de severo poniente el que decidió su último arranque, caminaba por las ramblas al final de la tarde, el viento ni cesaba ni se revolvía hacia el Levante como en otros crepúsculos, el sol se había escondido y continuaba el calor sequísimo, los cañares se astillaron, las ranas no tuvieron tiempo para huir y sus pequeños cadáveres atraían regueros de hormigas que salían de entre las costras de lo que fue barro, perseguir los conejos sería un crimen, caminaban amargados por los romeros buscando lo mismo que él, cualquier asomo de frescor.
Fue a por agua al mismo algarrobo principal de la Mola, siempre tenían un botijo medio fresco para cualquiera que fuese, pero estaba desierto el árbol, el pozo, las casas de labranza, se habían llevado la bomba hidráulica, iban a instalar otra más potente y la vida no era posible, el mismo algarrobo amarilleaba, tenía las hojas enroscadas y ralas, en aquellos años había sufrido el paso de docenas de tubos y cables por sus raíces, quiso mirar el pozo y estaba tapado por una mera plancha de acero, le costó levantarla y otear su interior, metió la cabeza, nadie sabe lo que sentiría, fue un vuelco de misteriosa nostalgia, se hubiera lanzado y lo único que hizo fue arrojar a su interior una legona abandonada, tapó el agujero y marchó con su habitual silencio, sufría una sed abrasiva y cruel que le atormentaba las sienes sin permitirle recapacitar, imposible de saciar.
Apenas volvió a separarse del pozo, sólo fue donde el pastor por agua y comida, hablaron aquella noche sobre la sequía, sobre el futuro y sobre lo extraño que era el curso de la vida, se contaron también sus ambiciones pero en eso no pudieron comprenderse el uno al otro. A la mañana volvió al pozo, esperó la llegada del ingeniero, venía con la nueva bomba, aguardó al primer intento de instalación, y llegaron los problemas, la bomba tropezaba, hubo que sacarla, el ingeniero lanzó al interior sus sondas, sus ganchos, pasó las horas con la cara dentro del pozo, se le nublaba la vista y se levantaba con el genio perdido, pateaba los tubos, tuvo varias charlas con los operarios, Valentín creyó verle mirar al horizonte.
Buscó el momento justo para irrumpir, no le vieron acercarse y su presencia conmocionó la tarde, el ingeniero le clavó la mirada desde la distancia;
– Se nos cayó una herramienta, te pago cinco mil pesetas – le soltó a bocajarro, esperando el regateo.
– ¿Para cuando?
– Para mañana, muy de mañana, antes de que llegue Cariñena.
Sabían todos quién había tirado la legona, lo prefería Valentín, ya no le divertía engañar. Aquella noche no durmió, habló con el pastor, sobre la inteligencia de las ovejas y sobre los adelantos en la vida moderna, y así parece que el pastor se llegó a enterar cabalmente de lo que tenía que hacer Valentín en la mañana, y cuando le preguntaban en meses posteriores si sabía de él se señalaba el interior de la cabeza y después indicaba al cielo y hacía el movimiento de una estrella que aterriza, todos pensaban que se refería a la sequía y a la falta de pasto, todos menos su madre.
Se presentó en la mañana con el sol apenas asomando, los coches con los focos encendidos y la parafernalia del arnés, la polea y el cable, ya lista.
– Necesito el dinero, ahora.
– Te lo doy cuando salgas.
– No me puedo escapar, me tenéis prisionero – sonrió Valentín.
Accedió desconcertado el ingeniero, metió el chico los billetes en el calcetín y se procedió solemnemente al descenso, como a un criminal, colgado en silencio, subieron su cuerpo por encima del pequeño pretil de válvulas y tuberías, como un pez sereno y fino, el ingeniero le despidió con odio pero el chico sonreía, no le dieron linterna, le engancharon bocabajo sin instrucciones, bien sabes lo que hay allá abajo, pensaban, el descenso fue aún más suave que el primero, bajó los primeros cinco metros y respiró como quien por fin vuelve a la casa, a la vida.
Hay quien al llegar a uno de esos momentos en que la vida se vuelca se replantea lo que ha sido, mira atrás, repasa y recuerda, intenta pues aclarar lo que significa su existencia, él no, Valentín bajaba, suspendido del arnés, con la mente entusiasmada, los ojos cerrados y las manos restregándose por las cada vez más húmedas paredes del pozo, no había engordado ni un gramo en aquellos años, podía girar su cintura y ver el círculo de luz que enmarcaba la cabeza del ingeniero, pero su pensamiento estaba en lo más profundo, no volvió a recordar lo que quedaba arriba, reconoció el punto que marcaba el antiguo nivel del agua, donde tocó en su primera bajada la corriente subterránea, le quedaban algunos metros hasta el nuevo nivel, respiraba con todas sus fuerzas, el ingeniero le gritó, tuvo que contestar para que le supiera vivo, se le mojaron las manos, llegó a meter toda la cabeza en el agua antes de que dejaran de soltar cable, bebió un gran trago, disfrutaba con el frío intenso que le depuraba y le empujaba a seguir, querría que el pozo no hubiese terminado jamás.
No llegaba a tocar la legona con sus manos, palpaba alegremente el agua, sus dedos no tropezaban con nada, tuvo que estirarse para rozar la punta del mango de madera, la legona debía tener enganchado su extremo metálico en el límite del pozo, pudo pedir que soltaran más cable, pero Valentín decidió soltarse del arnés y bucear hasta el fondo para liberar aquel apero encajado, no era fácil, necesitó apoyarse en las paredes del estrechísimo pozo, aguantar a pulso, así se soltó y desde allí miró por última vez el pequeño cielo de donde colgaba, lo único que le seguía atando a la luz y a la vida.
No necesitó tomar ninguna decisión, flotó durante unos minutos, sintiendo cómo el frío le helaba los miembros, con los pies palpaba la legona y el gran socavón por donde fluía vigorosa la corriente del acuífero, tomó una enorme bocanada de aire, se sumergió, agarró la legona y estiró de su mango hasta que cedió, después de liberarla dejó que la arrastrara la corriente, la persiguió buceando, llegó hasta el final de la perforación, sin dudar cruzó el socavón y se impulsó por el acuífero, abandonó para siempre el pozo y el mundo del aire, avanzó alegre por las venas de la tierra, buceaba a favor de corriente y cuando el aire le empezó a escasear supo que ya no tendría que volver arriba, y así disfrutó aún más de su paraíso subterráneo, quería llegar muy adentro, tenía los miembros congelados, se quedó sin aire y le acogió una nueva y blanca tranquilidad, hubiera abierto los ojos pero no pudo, se le inundó cada órgano del cuerpo y se entregó a la muerte entre borbotones, dejó su cuerpo recorriendo kilómetros y kilómetros de corredores freáticos, disolviéndose en las sagradas arterias de la tierra.
Afuera no iba a calmar el poniente en tres días, el miserable ingeniero gritaba y escrutaba el interior con su linterna, estiró del cable pero el cable había perdido la tensión, procedió a izarlo, al sacar el arnés vacío lloró de desesperanza o de miedo, los tres hombres perdieron el habla durante muchos minutos, llegó el capataz Cariñena y tuvieron que mentirle con tres mentiras diferentes, Cariñena achacó la confusión y el agobio al inmenso calor, invitó a limonada muy fría y les animó a que bajaran la bomba hidráulica, dio órdenes el ingeniero de que le hicieran caso y entre temblores se procedió a la instalación sin más contratiempos, el pozo sacó un caudal similar al antiguo, de no ser por el poniente se habría celebrado con vino y arroz, los regantes prepararon sus campos, los veraneantes se dispusieron a traer a sus familias, el ingeniero y los operarios marcharon muy pronto, sin saber qué pensar, el más joven quería dar parte, el ingeniero le amenazó con despido y le sobornó con la mitad del dinero que no había tenido que darle a Valentín, juraron no acercarse jamás por allí.
Tan acostumbrados estaban a su ausencia que la familia tardó mucho en notar su definitiva desaparición, nada de su muerte se escampó por aquellos campos, los conejos se multiplicaron aquel verano y muchos acabaron ahogados en la piscina sin poder aliviarse el poniente ni la mixomatosis, cuatro adolescentes de las casas altas del pueblo entraron en las ruinas del Cerro de San Miguel, destruyeron los mosaicos y robaron los bronces apilado por Valentín, a la niña más pequeña de Jaime se le murieron los hurones que desde hacía varios años cuidaba con más ilusión que conocimiento. Nada más.
Tanto forzaron los padres del pastor a la Virgen y a los médicos que años más tarde, poco antes de que el matrimonio falleciera, al hijo se le apareció el habla y aprendió a pronunciar palabras con un acento destartalado y felicísimo que a todos conmovía, ya no volvió a callar, tanto había aprendido en su silencio que los del campo le buscaban en cuanto oían el murmullo de balidos y cencerros, le preguntaban y como él seguía apenas sin oído les contestaba siempre las mismas cosas; les hablaba de cómo los campos estaban cambiando su naturaleza y les hablaba del misterioso y noble instinto que movía a los vientos y a las estrellas, unos le creían, otros no, pero hablando de todo esto se enteraban también de la historia completa del Pozo de san Hipólito, y achacaba él el terrible declinar de aquellos campos y de sus gentes a lo que pasó con Valentín, todo; la muerte del amo, los incendios, los robos y los gritos sangrantes del capataz.
Algo le contaría a su madre para que fuera con su marido al santuario de la Cueva Santa con una esfera de cera amarilla, algo tuvo que saber también el capataz.
Ya de viejo, cuando no pudo seguir con el rebaño, se volvió devoto, contaba que cuatro años después de la segunda bajada de Valentín una amiga de la madre, que conocía de su piedad por la Virgen de la Cueva Santa, le llevó una medallita con su imagen, y que se la ofreció con el cuento de que la había encontrado a la orilla del manantial de San Vicente, oxidada y frágil, la madre supo que era la medalla que un día le regaló a Valentín, aún tenía los extremos de la cadena de cobre con que se la ataba al cuello, y contaba que ese día le acompañó con el ganado hasta el Pozo de San Hipólito, y que allí paró a rezar un Rosario y a santiguarse con su agua.
El tiempo no le ha menguado el habla al viejo pastor, pero tantos días y tantos ponientes la han ensombrecido, algunas veces dice que querría tener la juventud y la fuerza que tuvo Valentín para bajar hasta su mundo, los viejos que le escuchan se ríen y le hacen contar historias antiguas de lobos y guardias civiles, el pastor se alegra pronto y entonces se da cuenta de que su vida con el ganado no fue tan distinta de la vida de los demás.